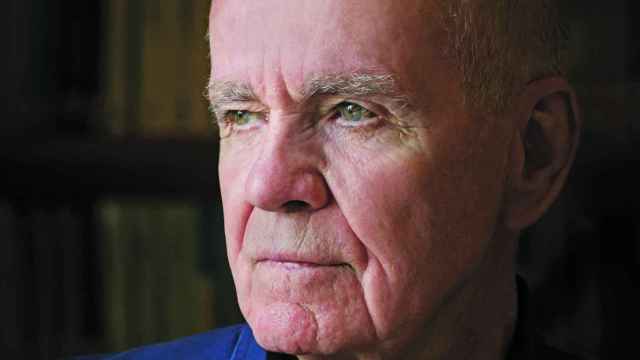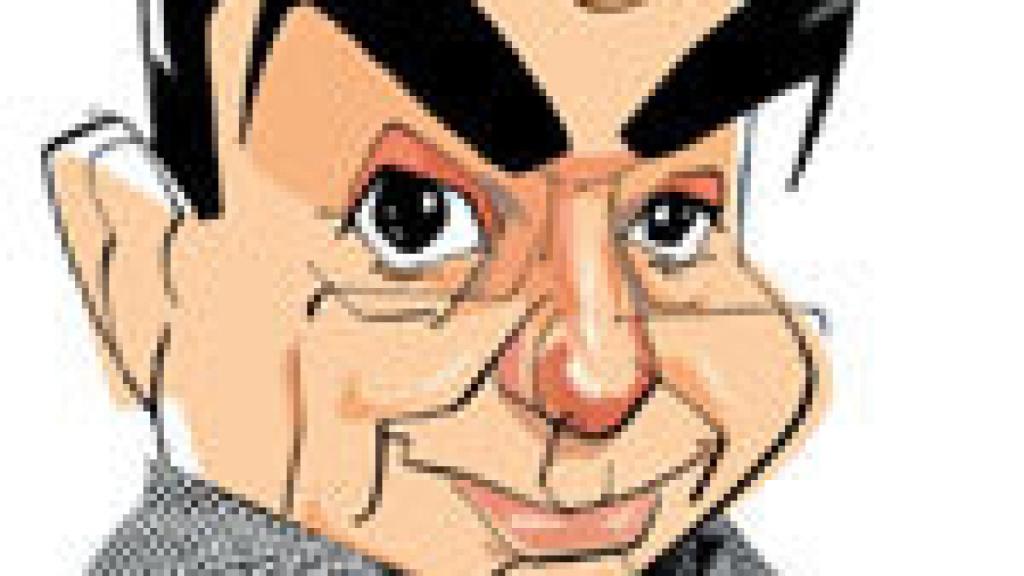
Image: Ventanas de Manhattan
Ventanas de Manhattan
Antonio Muñoz Molina
19 febrero, 2004 01:00Antonio Muñoz Molina, por Gusi Bejer
En cada momento histórico, la literatura busca las maneras más oportunas para elaborar una visión del mundo. No suele tratarse de cambios radicales y revolucionarios. Más bien se adaptan procedimientos conocidos mediante perspectivas nuevas. Hoy circula un cierto descrédito de la ficción, y esa desconfianza llega a postular la figura del Bartleby, el escritor cesante, que con tanta gracia y acierto divulga Enrique Vila-Matas. Ese descrédito, o el propósito de darle una nueva vuelta de tuerca a lo imaginativo, ha estimulado la corriente contraria, una cercanía, hasta fundirse en una sólida aleación, entre realidad y literatura.
El primer impulso tiene que ver con la fusión de testimonio, autobiografía y narración. ¿Quién diría no hallarse ante una novela al caer en la red del primer párrafo del libro, de una fuerza narrativa que parece anunciar una poderosa fábula decimonónica? La cosa no sigue por ahí, pero tampoco se aleja de ello por completo, pues la presencia de una voz en primera persona, aunque se identifique con el propio autor (quien, por cierto, no da nunca su nombre propio, ni el de los suyos, y tampoco el nombre completo de amigos o conocidos, salvo una excepción), podría ser un narrador que escribe la novela de una ciudad y de un tiempo.
No es la primera vez que Muñoz Molina hace algo parecido. Confesión directa hay en Ardor guerrero (1995), que contiene una minuciosa crónica de sus ácidos recuerdos del servicio militar en un texto confesional, sin disimulos, autobiográfico. Y el propio escritor se incorpora en el capítulo final a Sefarad (2001), una obra que tiene mucho que ver con esta indagación neoyorquina de añora y que confirma, una vez más, el fondo unitario de la escritura del autor de El jinete polaco.
Las coincidencias entre Sefarad y Ventanas de Manhattan deben subrayarse porque ilustran el sentido de este nuevo acercamiento a la metrópolis americana: al margen de similitudes en algún pasaje (cierta visita a un museo), guardan bastante semejanza a causa de una común preocupación por el motivo del exilio y por la intensa evocación de la tierra natal.
La diferencia con esos textos, en el caso presente, está en otro impulso, el libro de viajes. Esto tampoco supone decir mucho, porque existen bastantes modalidades de escritos de andar y ver, desde el exotismo morboso de los románticos hasta el puntillismo satírico de Stendhal. Muñoz Molina marca aquí su propio territorio, que consiste en una relación expositiva (algo habitual en sus escritos), en una plataforma real y concreta desde la cual remontar las impresiones hasta la noble altura de un discurso estético, vital y moral.
Esa relación se derrama por medio de una prosa de párrafo amplio, llena de subordinadas, proclive a la utilización de conjunciones copulativas encadenadas, rica en largas enumeraciones, que se deja llevar hacia el énfasis, y musical, con un ritmo mental bien recreado por oraciones algo barrocas. Es lo propio de una escritura argumentativa, que tiene un trasfondo moral.
Esta prosa un poco oratoria también acoge la imagen poética, el atisbo impresionista, el impacto de la luz y el color (abundan los adjetivos cromáticos) y la melancolía que rescata emociones de un pasado; el escritor adulto pone enfrente al artista adolescente en la provincia. Todo ello surge de un rico juego de miradas, hacia el exterior y hacia adentro. Despliega el autor una infatigable actividad de voyeur, de mirón confeso, como revela el propio título. Es muy "ventanero", como decía de sí misma Carmen Martín Gaite con una expresiva voz castellana que indica la cualidad básica de observador que sostiene a muchos escritores.
Desde la ventana, o mediante constantes paseatas urbanas, el autor jiennense constata la intrincada realidad de Manhattan, se fija en el elemento humano, en los contrastes sangrantes, usos y rasgos diferenciadores de una sociedad marcada por el exilio de sus gentes; "un gran sumidero de desconocidos, desamparados, solitarios y enfermos". No hay en él un costumbrismo tópico ni limitador, pero también proclama, frente a una creencia muy del día, y muy de nuestro país, la virtualidad universalizadora del localismo. Con razón sostiene cuánto deben lo mejor de las letras y el cine americano a su cercanía a una inmediatez de vecindario.
El panorama social, según resulta lógico en alguien siempre atento a estas cuestiones, ocupa mucha de su atención, pero deja un amplio terreno a los aspectos culturales y artísticos, acerca de los que despliega abundantes anotaciones de receptor sensible y muy fino y penetrante. Esta vertiente analítica funciona como un puente hacia un tercer y capital impulso, el paisaje interior del propio autor, y todo ello se engarza en una de las mayores afirmaciones de vitalismo que se encuentren en las letras actuales.
El léxico de la obra da prueba de ello: con frecuencia utiliza las palabras plenitud, gozo, celebración o felicidad. Y se refiere a una explícita voluntad de gustar la riqueza del mundo, que llega por los sentidos, por el cultivo de la sensibilidad y que surge de una mirada múltiple: sorprendida, tierna, crítica, rebelde... Ventanas de Manhattan está transido del clásico carpe diem. Este disfrute justifica el censo un tanto ramoniano del inmenso rastro neoyorquino, pero no pierde de vista las aristas de la realidad, y subraya lo efímero y cambiante como cualidades distintivas de la ciudad. Por descontado que tal percepción desemboca en ráfagas elegíacas.
Dice Muñoz Molina que en el periódico "se ve que cualquier faceta de la vida real es de una complejidad inabordable para la literatura". A esa certeza responde con la forma documental de este libro, su modo de perseguir la plenitud comunicativa. Porque la obra, por supuesto, no consiste en un retrato más o menos inspirado de ese gran emblema absoluto del mundo moderno. De pasada nos da la clave de su empeño. Se refiere a cómo "el arte enseña a ver el arte y a mirar con ojos más atentos el mundo". Y explica que en los cuadros o en los libros se busca "una forma verdadera y pura de conocimiento".
Esa razón motiva estas Ventanas, que no son instantáneas para "viajeros en casa", como decía la publicidad de los viajes románticos, sino, también, una manera de alcanzar el distanciamiento enriquecedor de la realidad doméstica. Aparte del interés por lo diferente, deja claro el autor que "viajar sirve sobre todo para aprender sobre el país del que nos hemos marchado". Muñoz Molina se sirve de los rostros de Nueva York para ampliar su retrato moral de nuestro tiempo.
Visiones de NY
En 1916 Juan Ramón Jiménez anotaba en su cuaderno neoyorquino: "En las ciudades como New York, tan enormes de fábrica alta arquitectónica, el continente aplasta de continuo al hombre".
Vladimir Maiakovski llegó a Estados Unidos en 1925. Nueva York le entusiasmó, "pero no me quitaré la gorra: es una ciudad obra de la burguesía", afirmó. Allí escribió su poema dedicado a los suicidas de"El puente de Brooklyn".
Federico García Lorca viajó a Nueva York en 1929 y allí escribió su libro más desgarradoramente surrealista y también uno de los más importantes, Poeta en Nueva York: "Todos los días se matan en New York/cuatro millones de patos,/cinco millones de cerdos,/dos mil palomas para el gusto de los agonizantes".
Poco después del crack del 29, Paul Morand escribía su Nueva York: "Si un continente entero es de tal modo víctima de la velocidad, es porque él mismo huye y porque busca, más que el dinero, la velocidad en sí, como medio de no pensar".
Julio Camba la llamó La ciudad automática: "Los rascacielos no responden a necesidad alguna. Un día se inventó el cemento armado, otro la besemerización del acero, otro se inventaron los ascensores eléctricos y, poco a poco, fue creándose el rascacielos para meter todos estos inventos".
En 1998 José Hierro volvía a la poesía con Cuaderno de Nueva York: "Me he limitado/a reflejar aquí una esquela/de un periódico de Nueva York./Objetivamente. Sin vuelo/en el verso. Objetivamente./Un español como millones/de españoles. No he dicho a nadie/que estuve a punto de llorar".