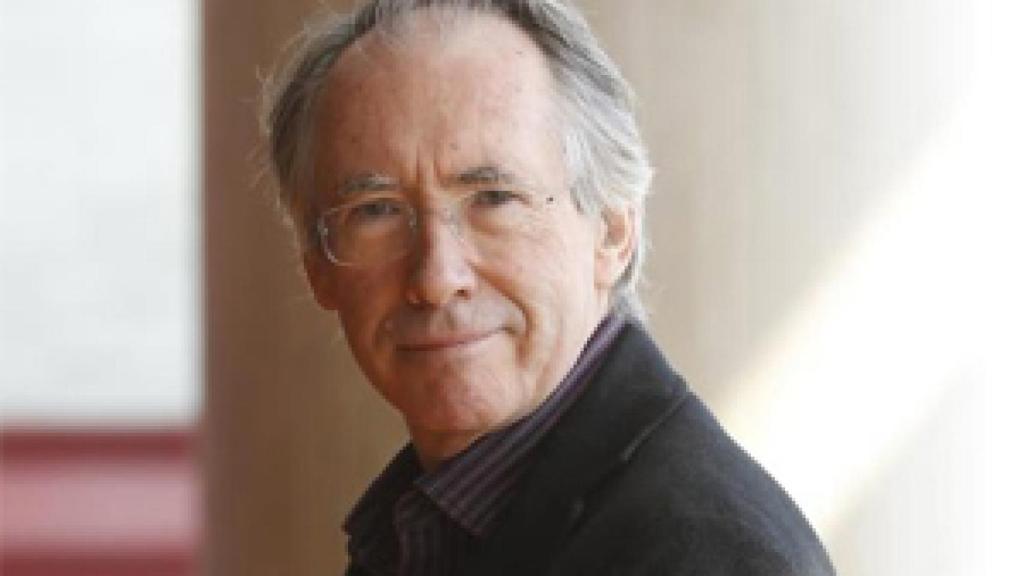
Image: Operación Dulce
Operación Dulce
Ian McEwan publica nueva novela en la que narra la historia de una joven reclutada en Cambridge por el MI5.
30 septiembre, 2013 02:00Inglaterra, 1972. En plena Guerra Fría la joven estudiante Serena Frome es reclutada en Cambridge por el MI5. Su misión: crear una fundación para ayudar a novelistas prometedores, pero cuya verdadera finalidad es generar propaganda anticomunista. Y en su vida dominada por el engaño entra Tom Healy, joven escritor del que acabará enamorándose. Hasta que llega el momento en que tiene que decidir si seguir con su mentira o contarle la verdad... Esta deslumbrante narración atrapa y sorprende al lector con sucesivas vueltas de tuerca en las que realidad y ficción se funden y confunden, todo escrito con gran sutileza psicológica, una trama trepidante y momentos de fina ironía.
Aquí puede leer el primer capítulo de 'Operación Dulce' (Anagrama).
Me llamo Serena Frome (rima con plume) y hace casi cuarenta años me encomendaron una misión secreta del Servicio de Seguridad británico. No salí indemne. Me despidieron dieciocho meses después de mi ingreso, tras haberme deshonrado yo y haber arruinado a mi amante, aunque sin duda él colaboró en su perdición.
No me alargaré mucho hablando de mi infancia y adolescencia. Soy hija de un obispo anglicano y crecí con mi hermana en el recinto catedralicio de una encantadora ciudad provinciana del este de Inglaterra. Mi hogar era agradable, pulcro, ordenado, lleno de libros. Mis padres se llevaban bastante bien y me querían, y yo les quería. Mi hermana Lucy y yo nos llevábamos un año, pero nuestras estridentes peleas adolescentes no dejaron una huella duradera y nuestra relación de adultas se volvió más estrecha. La fe de nuestro padre en Dios era muda y razonable, no se inmiscuyó mucho en nuestra vida y a él le bastó para escalar sin percances la jerarquía eclesiástica e instalarnos en una casa confortable, de estilo reina Ana. Daba a un jardín cerrado, con antiguos arriates perennes que eran muy conocidos, y lo siguen siendo, para los que saben de plantas. En suma, todo era estable, envidiable, hasta idílico. Crecimos dentro de un jardín tapiado, con todos los placeres y limitaciones que supone.
Los últimos años sesenta despejaron pero no perturbaron nuestra vida. A menos que estuviese enferma, no me perdí un día de asistencia al colegio. Cercanos los veinte, hubo manoseos a fondo, como se les llamaba, al otro lado de la tapia del jardín, experimentos con tabaco, alcohol y un poco de hachís, discos de rock and roll, colores más vivos y un entorno de relaciones más cálidas. A los diecisiete años, mis amigas y yo éramos tímida y alegremente rebeldes, pero hacíamos los deberes escolares, memorizábamos y regurgitábamos los verbos irregulares, las ecuaciones, los móviles de personajes de ficción. Nos gustaba considerarnos malas, pero en realidad éramos buenas chicas. Nos encantaba la agitación general que imperaba en 1969. Era inseparable de la expectación de que pronto llegaría el momento de marcharse de casa para completar los estudios en otro lugar. No me sucedió nada extraño ni terrible durante mis primeros dieciocho años, y por eso me los salto.
Si me hubieran dejado yo habría elegido una perezosa licenciatura en inglés en una universidad de provincias al norte o al oeste de mi ciudad natal. Me gustaba leer novelas. Las leía deprisa -hasta dos o tres por semana-, y pasar tres años leyendo me habría venido de perlas. Pero por entonces me consideraban una especie de prodigio: una chica dotada de talento para las matemáticas. Esta materia no me interesaba, no me daba mucho gusto, pero era agradable ser la mejor y conseguirlo sin gran esfuerzo. Sabía las respuestas a preguntas antes incluso de saber cómo había encontrado la solución. Mientras mis amigas se esforzaban en calcular, yo la encontraba por medio de una serie de pasos indecisos que en parte eran visuales y en parte una intuición de la respuesta correcta. Era difícil explicar cómo sabía lo que sabía. Un examen de matemáticas era obviamente mucho más fácil que uno de literatura inglesa. Y en el último curso fui la campeona del equipo escolar de ajedrez. Requiere cierta imaginación histórica entender lo que significaba para una chica en aquella época trasladarse a un colegio vecino y bajarle los humos a un muchachito que se dignaba mirarte con una sonrisita de autosuficiencia. Para mí, no obstante, las matemáticas y el ajedrez, así como el hockey, las faldas plisadas y cantar himnos, eran simples rollos de colegio. Creí que era el momento de abandonar estas puerilidades cuando empecé a pensar en matricularme en la universidad. Pero no contaba con mi madre.
Ella era la quintaesencia, o la parodia, de la mujer de un párroco -después obispo-, con una memoria formidable para los nombres, caras y quejas de los feligreses, un modo majestuoso de bajar una calle con su pañuelo Hermès, un trato amable pero inflexible con la asistenta y el jardinero. Un encanto sin tacha en cualquier nivel social, en cualquier registro. Con qué tacto se situaba a la altura de aquellas mujeres de las casas de protección oficial cuando, con la cara tensa y encendiendo un cigarrillo con la colilla del otro, acudían a las reuniones del club de madres y bebés en la cripta de la iglesia. Con qué tono imperioso leía el cuento de Nochebuena a los niños del hospicio Barnardo congregados a sus pies en nuestro cuarto de estar. Con qué autoridad natural puso a sus anchas al arzobispo de Canterbury un día en que vino a tomar el té con bizcocho después de haber bendecido la pila bautismal restaurada de la catedral. A Lucy y a mí nos mandaron al piso de arriba hasta que terminó su visita. Todo lo cual -y aquí viene la parte difícil- combinado con una devoción y una subordinación absolutas a la causa de mi padre. Ella le potenciaba, le atendía, le despejaba el camino a cada paso. Desde los calcetines en sus cajas y la sobrepelliz planchada y colgada en el armario, hasta su despacho inmaculado y el profundo silencio de los sábados en casa cuando escribía el sermón. Lo único que pedía a cambio -suposición mía, por supuesto- era que la amara o que al menos nunca la dejara.
Pero lo que yo no comprendí de mi madre era que llevaba la tenaz semilla de una feminista sepultada en lo hondo de su fachada convencional. Estoy segura de que sus labios nunca pronunciaron la palabra, pero esto no cambiaba nada. Yo, desde luego, le tenía miedo. Dijo que era mi deber como mujer estudiar matemáticas en Cambridge. ¿Deber como mujer? En aquel tiempo nadie hablaba así en nuestro ambiente. Ninguna mujer hacía cosas «como mujer». Me dijo que no permitiría que malgastase mi talento. Tenía que destacar y alcanzar la excelencia. Tenía que tener una carrera como es debido en ciencias, ingeniería o económicas. Se permitía a sí misma el tópico de que el mundo es tuyo. Era injusto que mi hermana no fuese inteligente y guapa como yo. Agravaría la injusticia que yo no consiguiese volar alto. Yo no comprendía esta lógica, pero no dije nada. Mi madre me dijo que nunca me perdonaría ni se perdonaría que yo estudiase letras y sólo llegara a ser un ama de casa ligeramente más instruida que ella. Corría el peligro de desperdiciar mi vida. Fueron sus palabras textuales, y representaban un reconocimiento. Fue la única vez que expresó o dio a entender un descontento con su suerte.
Después reclutó a mi padre: «el obispo», como le llamábamos mi hermana y yo. Al volver del colegio una tarde mi madre me dijo que él me estaba esperando en su despacho. Con mi blazer verde que portaba la divisa heráldica y su lema estampado -Nisi Dominus vanum («Sin el Señor todo es en vano»)-, me apoltroné enfurruñada en su butaca de cuero, como las de los clubs, mientras él, entronizado en su escritorio, revolvía papeles y tarareaba ordenando sus pensamientos. Pensé que se disponía a ensayar para mí la parábola de los talentos, pero optó por una línea sorprendente y práctica. Había hecho ciertas indagaciones. Cambridge ansiaba dar muestras de que estaba «abriendo sus puertas al igualitario mundo moderno». Con mi triple carga de infortunio -un colegio de enseñanza media, una chica, una materia típicamente masculina- era seguro que me admitirían. Si, no obstante, me matriculaba en letras allí (nunca tuve esa intención; el obispo siempre ignoraba los detalles), me costaría mucho más trabajo. Una semana después mi madre ya había hablado con el director. Se consultó a algunos profesores y se utilizaron los argumentos de mis padres, así como los de aquéllos, y naturalmente tuve que ceder.
Así que abandoné mi ambición de estudiar letras en Durham o Aberystwyth, donde estoy segura de que hubiese sido feliz, e ingresé en el Newnham College de Cambridge, para descubrir en mis primeras lecciones, que tuvieron lugar en Trinity, que yo era una mediocridad en matemáticas. El trimestre de otoño me deprimió y estuve a punto de marcharme. Chicos desgarbados, desprovistos de encanto o de otros atributos humanos como la empatía y la gramática generativa, primos más despiertos de los idiotas a los que había aplastado en ajedrez, me miraban con lascivia mientras yo me debatía con conceptos que para ellos eran evidentes. «Ah, la serena señorita Frome», exclamaba un tutor sarcásticamente cuando yo entraba en su aula cada mañana de martes. «Serenissima. ¡Y con los ojos azules! ¡Entre e ilústrenos!»
viedad que yo no podía triunfar precisamente porque era una chica atractiva en minifalda, con rizos rubios que me caían hasta más abajo de los omoplatos. Lo cierto era que no podía triunfar porque me parecía al resto de los seres humanos: no era muy buena en matemáticas, al menos en aquel nivel tan alto. Hice lo posible por cambiar a inglés o francés e incluso a antropología, pero nadie me aceptó. En aquella época las reglas se observaban estrictamente. Para abreviar una larga y desdichada historia, aguanté el reto y saqué la cuarta mejor nota.
Si he repasado corriendo mi infancia y mi adolescencia, huelga decir que seré breve sobre mis tiempos de estudiante. Nunca navegué en una batea, con o sin un gramófono de cuerda, ni visité los Footlights -el teatro me incomoda- ni me detuvieron en los disturbios del Garden House. Pero perdí la virginidad en el primer trimestre, al parecer varias veces, ya que la pauta general era el mutismo y la desmaña, y tuve una agradable sucesión de novios, seis, siete u ocho en los nueve trimestres, según las definiciones de carnalidad que uno aplique. Hice un montón de buenas amigas entre las estudiantes de Newnham. Jugué al tenis y leí libros. Gracias a mi madre me había equivocado de estudios, pero no abandoné la lectura. En el college no leía mucha poesía ni teatro, pero creo que disfrutaba más de las novelas que mis condiscípulas, obligadas a sudar con los comentarios semanales sobre Middlemarch o La feria de las vanidades. Despachaba deprisa los mismos libros, quizá los comentaba si había alguien a mano que soportase mi básico nivel crítico, y seguía adelante. Leer era mi manera de no pensar en las matemáticas. Más aún (¿o quiero decir menos?), era mi forma de no pensar.
He dicho que leía rápido. ¡The Way We Live Now en cuatro tardes acostada en mi cama! Podía engullir de un bocado visual un trozo de texto o un párrafo entero. Era cuestión de dejar que los ojos y el cerebro se me ablandasen como cera para que la página se me quedara grabada. A la gente que estaba a mi lado le irritaba que pasara una página cada pocos segundos con un chasquido impaciente de la muñeca. Mis necesidades eran simples. No me rompía mucho la cabeza con temas o expresiones acertadas y me saltaba hermosas descripciones del clima, paisajes o interiores. Quería personajes creíbles y quería que me despertasen la curiosidad sobre las cosas que les sucedían. Prefería, en general, la gente que se enamoraba o desenamoraba, pero tampoco me importaba mucho si probaban a ocuparse de otra cosa. Era un deseo vulgar, pero me gustaba que alguien dijera al final «Cásate conmigo». Las novelas sin personajes femeninos eran un desierto inanimado. Conrad quedaba fuera de mi ámbito, como casi todos los relatos de Kipling o Hemingway. Tampoco me impresionaban los nombres. Leía cualquier cosa que tuviera a mano. Literatura barata, gran literatura y todo lo que había por allí: a todo le dispensaba el mismo trato tosco.
¿Qué novela famosa empieza con esta frase concisa: El día en que ella llegó, la temperatura subió a 43°? ¿Tiene garra? ¿No lo sabes? Mis amigos de Newnham que estudiaban letras me miraron divertidos cuando les dije que El valle de las muñecas era tan buena como cualquier novela de Jane Austen. Se rieron, se burlaron de mí durante meses. Y no habían leído una línea de la obra de Susann. Pero ¿qué más daba? ¿A quién le importaban las opiniones inmaduras de una matemática deficiente? Ni a mí ni a mis amigos. En este aspecto al menos yo era libre.
Mis hábitos de lectura estudiantiles no son una digresión. Aquellos libros me condujeron a mi carrera en el servicio de inteligencia. En mi último curso, mi amiga Rona Kemp fundó una revista semanal llamada ?Quis? Había docenas de iniciativas de este tipo, pero la suya se adelantó a su tiempo con su mezcla de lo popular con lo culto. Poesía y música pop, teoría política y cotilleo, cuartetos de cuerda y moda estudiantil, nouvelle vague y fútbol. Diez años después la fórmula se impuso en todas partes. Puede que Rona no la inventara, pero fue de las primeras en ver sus atractivos. Entró en Vogue a través del Times Literary Supplement y luego inició una ascensión y una caída incendiarias, y abrió otras revistas en Manhattan y Río. El doble signo de interrogación de su primer semanario fue una innovación que contribuyó a garantizar una sucesión de once números. Recordando mi defensa de Susann, me pidió que escribiera una columna fija, «Lo que leí la semana pasada». Las instrucciones eran ser «llana y omnívora». ¡Estaba chupado! Yo escribía como hablaba, normalmente me limitaba a poco más que a resumir la trama de los libros que había despachado a toda prisa y, en una autoparodia deliberada, recalcaba mi veredicto eventual con una fila de signos de admiración. Mi frívola prosa aliterada se digería bien. Me lo dijeron desconocidos que en un par de ocasiones me abordaron en la calle. Hasta mi burlón profesor de matemáticas hizo un comentario elogioso. Fue lo más cerca que he estado nunca de ese elixir dulce y embriagador: la fama estudiantil.
Había escrito media docena de artículos desenfadados cuando algo se torció. Como muchos escritores que alcanzan un pequeño éxito, empecé a tomarme demasiado en serio. Era una chica de gustos vulgares, era una cabeza hueca, lista para ser conquistada. Estaba esperando, como decían en algunas de las novelas que leía, a que el hombre ideal llegara y me arrastrase consigo. El mío era un ruso severo. Descubrí a un autor y un tema y me entusiasmé con ellos. De repente tenía un tema y la misión de propalarlo.
Empecé a permitirme extensos refritos. En vez de hablar directamente a la página, hacía segundos y terceros borradores. En mi modesta opinión, mi columna se había convertido en un servicio público vital. Me levantaba por la noche para borrar párrafos enteros y trazar flechas y bocadillos en medio de las páginas. Opté por vías importantes. Sabía que perdería parte de mi gancho popular, pero no me importaba. La pérdida confirmaba mi acierto, era el precio heroico que sabía que debía pagar. Me estaba leyendo la gente inadecuada. Me daba igual que Rona protestase. De hecho, yo me sentía justificada. «Esto no es precisamente llano», dijo fríamente una tarde al devolverme mi texto en el Copper Kettle. «No es lo que acordamos.» Tenía razón. Mi jovialidad y signos de admiración se habían disuelto cuando la ira y la urgencia restringieron mis intereses y destruyeron mi estilo.
El comienzo de mi declive fueron los cincuenta minutos que pasé con Un día en la vida de Iván Denísovich de Alexandr Solzhenitsyn en la nueva traducción de Gillon Aitken. Lo empecé justo después de terminar Octopussy de Ian Fleming. La transición fue difícil. No sabía nada de los campos de trabajo soviéticos y nunca había oído la palabra «gulag». Habiéndome criado en el recinto de una catedral, ¿qué sabía yo de las absurdidades crueles del comunismo, de los hombres y mujeres valientes que en desoladas y remotas colonias penitenciarias se veían reducidos a pensar día tras día en nada más que su supervivencia? ¿De los cientos de miles de personas transportadas a los desiertos siberianos por luchar por su país en tierras extranjeras, por haber sido prisioneros de guerra, por ofender a un funcionario del partido, por ser un funcionario del partido, por llevar gafas, por ser judío, homosexual, poeta, un campesino que poseía una vaca? ¿Quién defendía a toda esta humanidad perdida? La política nunca me había preocupado hasta entonces. No sabía nada de las polémicas y la desilusión de una generación anterior. Ni había oído hablar de la «oposición de izquierda». Después del colegio, mi educación se había limitado a una mayor dosis de matemáticas y a un montón de novelas en rústica. Era una inocente y mi indignación era moral. No empleaba, ni había oído nunca, la palabra «totalitarismo». Probablemente habría pensado que tenía algo que ver con rechazar la bebida.1 Creía que estaba mirando a través de un velo, que pisaba un territorio nuevo mientras entregaba informes de un frente oscuro.
Al cabo de una semana ya había leído El primer círculo de Solzhenitsyn. El título lo tomaba de Dante, que reservaba el primer círculo del infierno para los filósofos griegos y consistía, por casualidad, en un agradable jardín tapiado rodeado de sufrimientos infernales, un jardín en el que estaban prohibidos la fuga y el acceso al paraíso. Cometí el error entusiasta de suponer que todo el mundo compartía mi ignorancia al respecto. Mi columna se convirtió en una arenga. ¿El engreído Cambridge no sabía lo que estaba y seguía sucediendo cinco mil kilómetros al este, no se había percatado de las colas de espera para los alimentos, las ropas desastradas y los viajes restringidos que esta utopía fracasada estaba causando al espíritu humano? ¿Qué había que hacer?
?Quis? toleró cuatro rondas de mi anticomunismo. Mi interés se amplió a El cero y el infinito, de Koestler, Barra siniestra de Nabokov y el excelente tratado de Milosz El pensamiento cautivo. Fui también la primera persona en el mundo que entendió 1984 de Orwell. Pero mi corazón seguía fiel a mi primer amor, Alexandr. La frente que se alzaba como una cúpula ortodoxa, la perilla de pastor aldeano, la adusta autoridad conferida por el gulag, su obstinada inmunidad a los políticos. Ni siquiera me disuadían sus convicciones religiosas. Le perdoné que dijese que los hombres habían olvidado a Dios. Él era Dios. ¿Quién podía comparársele? ¿Quién podía negarle el Premio Nobel? Al mirar su fotografía yo quería ser su amante. Le habría servido como mi madre a mi padre. ¿Guardarle los calcetines? Me habría arrodillado para lavarle los pies. ¡Con la lengua!
En aquel tiempo, analizar las iniquidades del sistema soviético era una actividad rutinaria de los políticos y editoriales de prensa occidentales. En los ambientes de la vida y la política estudiantiles era un tema un poco de mal gusto. Si la CIA se oponía al comunismo, tenía que haber algo bueno en él. Sectores del partido laborista todavía sostenían a los avejentados y brutales dirigentes del Kremlin, con sus mandíbulas cuadradas y su proyecto truculento, y todavía cantaban La Internacional en el congreso anual e intercambiaban estudiantes en misiones de buena voluntad. En la ideología binaria de los años de la Guerra Fría, no estaba bien visto simpatizar con la Unión Soviética mientras el presidente de Estados Unidos libraba la guerra de Vietnam. Pero, en la cita a la hora del té en el Copper Kettle, Rona, incluso entonces tan pulcra, perfumada, precisa, dijo que lo que la inquietaba no era el contenido político de mi columna. Mi pecado consistía en hablar en serio. En el número siguiente de su revista no apareció mi firma. En lugar de mi espacio publicó una entrevista con la Incredible String Band. Y a continuación ?Quis? quebró.
Días después de mi despido entré en una fase Colette que me consumió durante meses. Y tenía otras preocupaciones urgentes. Sólo faltaban unas semanas para los exámenes finales y tenía un novio nuevo, un historiador llamado Jeremy Mott. Era un anticuado de un determinado tipo: larguirucho, narizota y con una nuez exagerada. Desaliñado, discretamente inteligente y sumamente educado. Yo me había fijado en unos cuantos como él. Todos parecían descendientes de una misma familia, procedían de colegios privados del norte de Inglaterra y estaban cortados por el mismo patrón indumentario. Eran los últimos hombres del mundo que usaban chaquetas Harris de tweed con coderas de cuero y ribetes en los puños. Supe, pero no por Jeremy, que esperaba sacar matrícula y que ya había publicado un artículo en una revista académica de estudios sobre el siglo xvi.
Resultó ser un amante tierno y solícito, a pesar de la aguda y desafortunada prominencia de su hueso pubiano, que la primera vez hacía un daño terrible. Se disculpó como quien se disculpa por un pariente loco pero lejano. Con lo cual quiero decir que no estaba especialmente avergonzado. Resolvimos el asunto haciendo el amor con una toalla doblada entre los dos, un remedio que intuí que él ya había utilizado antes. Era realmente atento y hábil, y aguantaba todo el tiempo que yo quería y más aún, hasta que yo no podía más. Pero sus orgasmos eran escurridizos, a pesar de mis esfuerzos, y empecé a sospechar que había algo que él quería que yo dijera o hiciese. No me decía qué era. O, mejor dicho, insistía en que no había nada que decir. No le creí. Yo quería que tuviese un secreto y un deseo vergonzoso que sólo yo pudiera satisfacer. Yo quería que ese hombre noble y cortés fuera enteramente mío. ¿Quería darme azotes en el trasero o que yo le azotara el suyo? ¿Quería probarse mi ropa interior? Este misterio me obsesionaba cuando no estaba con él y me hacía aún más difícil dejar de pensar en él cuando se suponía que tenía que estar concentrada en las matemáticas. Colette fue mi escapatoria.
Una tarde de principios de abril, tras una sesión con la toalla doblada en el alojamiento de Jeremy, cruzamos la calle por el viejo mercado de granos, yo aturdida por la satisfacción y un dolor relacionado con una desgarradura muscular en la región lumbar, y él..., bueno, no estaba segura. En el trayecto me preguntaba si debería abordar de nuevo la cuestión. Él se mostraba agradable y me sujetaba firmemente los hombros con el brazo mientras me hablaba de su estudio sobre el tribunal de la Star Chamber. Yo estaba convencida de que no se sentía saciado. Me pareció percibirlo en la tirantez de su voz, en su paso nervioso. En varios días de sexo no había alcanzado un solo orgasmo. Yo quería ayudarle y tenía una viva curiosidad. También me turbaba la idea de que quizá yo le había decepcionado. Le excitaba, hasta aquí estaba claro, pero quizá él no me deseara lo suficiente. Atravesamos el mercado de granos en el frío crepuscular de una primavera húmeda, yo rodeada por el brazo de mi amante, como si fuera una piel de zorro, y mi felicidad débilmente mermada por un tirón muscular y sólo un poco más por el enigma de los deseos de Jeremy.
De improviso, de una bocacalle, se nos presentó delante, a la deficiente luz de una farola, el tutor de historia de Jeremy, Tony Canning. Cuando Jeremy me lo presentó, Tony me estrechó la mano y la retuvo, a mi entender, un poco más de la cuenta. Tendría cincuenta y pocos años -la edad de mi padre- y sólo sabía de él lo que Jeremy me había contado. Era catedrático y en una época fue amigo del ministro del Interior, Reggie Maudling, que cenaba en su facultad. Los dos hombres se pelearon una noche de borrachera a causa de la política de prisión sin juicio en Irlanda del Norte. El profesor Canning había presidido una comisión sobre lugares históricos y formado parte de diversas juntas consultivas, era miembro del consejo del British Museum y había escrito un libro muy apreciado sobre el Congreso de Viena.
Era una vaca sagrada, un tipo vagamente familiar para mí. Hombres como él venían de vez en cuando a nuestra casa a visitar al obispo. Eran una pesadez, por supuesto, para quien tuviera menos de veinticinco años en aquel periodo posterior a los sesenta, pero a mí también me gustaban. Podían ser encantadores y hasta ingeniosos, y el tufo de puros y de brandy que arrastraban conferían al mundo densidad y orden. Tenían un alto concepto de sí mismos pero no parecían deshonestos y poseían, o daban la impresión de poseer, un intenso sentido del servicio público. Se tomaban en serio sus placeres (el vino, la comida, la pesca, el bridge, etc.) y era patente que algunos habían librado una guerra interesante. Yo tenía recuerdos navideños de la infancia en que uno o dos de ellos nos regalaron a mi hermana y a mí un billete de diez libras. Que aquellos hombres gobernaran el mundo. Había otros mucho peores.
Canning tenía ínfulas relativamente contenidas, quizá en consonancia con la modestia de sus cargos públicos. Me fijé en su pelo ondulado, con su perfecta raya en medio, y en sus húmedos labios carnosos, y en un pequeño hoyuelo en el centro del mentón, que a mí me pareció atractivo porque comprendí, incluso en la luz escasa, que le costaba afeitárselo bien. Indomables pelos oscuros sobresalían de la hondonada vertical de la piel. Era bien parecido.
Terminadas las presentaciones, Canning me hizo preguntas sobre mí. Eran educadas e inocentes: sobre mis estudios, sobre Newnham, sobre el rector, que era un buen amigo suyo, y sobre mi ciudad y la catedral. Jeremy intervino con trivialidades y luego Canning le interrumpió a su vez para agradecerle que le hubiera prestado mis tres últimos artículos en ?Quis? Volvió a dirigirme la palabra:
-Unos textos estupendos. Tiene talento, querida. ¿Va a hacer periodismo?
?Quis? era un periodicucho estudiantil, no destinado a lectores serios. Me halagó el elogio, pero era demasiado joven para saber reaccionar a un cumplido. Murmuré algo modesto pero sonó desdeñoso y luego intenté patosamente corregirme y me puse colorada. El profesor se apiadó de mí y nos invitó a tomar el té; nosotros aceptamos, o más bien aceptó Jeremy. Así que seguimos a Canning cruzando de nuevo el mercado en dirección a su facultad.
Su alojamiento era más pequeño, más astroso y más caótico de lo que yo me esperaba, y me sorprendió la torpeza con que preparaba el té, enjuagando en parte las tazas macizas con manchas marrones y salpicando papeles y libros con el agua caliente de un sucio hervidor eléctrico. Nada de esto encajaba con lo que más tarde llegué a saber de él. Se sentó frente a su escritorio y nosotros en unas butacas y continuó haciéndome preguntas. Era como si fuese una clase en un aula. Ahora que mordisqueaba sus galletas de chocolate Fortnum & Mason me sentí obligada a responder de un modo más completo. Canning me preguntó por mis padres y por cómo era criarse «a la sombra de una catedral». Respondí, agudamente, pensé, que no había sombra porque la catedral estaba al norte de nuestra casa. Los dos se rieron y yo me pregunté si mi broma habría insinuado algo más de lo que yo creía. Empezamos a hablar de armas nucleares y de los llamamientos a favor del desarme unilateral entre las filas del partido laborista. Repetí una expresión que había leído en algún sitio: un tópico, me percaté más tarde. Sería imposible «volver a meter al genio dentro de la botella». No había que prohibir las armas nucleares, sino controlarlas.
Hasta ahí el idealismo juvenil. En realidad yo no tenía ideas concretas al respecto. En otro contexto podría haber hablado en favor del desarme nuclear. Lo habría negado, pero intentaba agradar, dar las respuestas apropiadas, ser interesante. Me gustaba el modo en que Tony Canning se inclinaba hacia delante cuando yo hablaba, me alentaba su pequeña sonrisa de aprobación, que estiraba pero no separaba del todo sus labios llenos, y su forma de decir «Entiendo» o «Desde luego» cuando yo hacía una pausa.
Quizá debería haber sido evidente para mí adónde conducía todo aquello. En el diminuto mundo de invernadero del periodismo universitario, yo me había destacado como un aprendiz de combatiente de la Guerra Fría. Lo cual hoy día es una obviedad. Estábamos en Cambridge, al fin y al cabo. ¿Por qué, si no, iba yo a rememorar el encuentro? En aquel momento no significó nada para mí. Íbamos hacia una librería y acabamos tomando el té con el tutor de Jeremy. No había nada de raro en esto. Por entonces estaban cambiando los métodos de reclutamiento, aunque sólo un poco. Puede que el mundo occidental estuviera sufriendo una transformación constante, puede que los jóvenes pensaran que habían descubierto una nueva forma de hablarse entre ellos, se decía que las antiguas barreras se estaban derrumbando desde la base. Pero la famosa «mano en el hombro» seguía vigente, quizá con menor frecuencia, quizá con menos presión. En el ambiente universitario algunos profesores continuaban buscando material prometedor y se pasaban nombres para una entrevista. A algunos candidatos que aprobaban los exámenes para funcionarios se los llevaban aparte y les preguntaban si alguna vez habían pensado en «otro» departamento. Sobre todo abordaban con sigilo a la gente que ya tenía experiencia de unos años en el mundo. No hacía falta mencionarlo, pero la extracción social seguía siendo importante, y tener al obispo en mi familia no suponía una desventaja. Se ha comentado a menudo lo mucho que en el caso de Burgess, Maclean y Philby costó desarraigar la presunción de que era más probable que determinada clase de persona fuera más leal a su país que las demás. En los años setenta todavía resonaban estas célebres traiciones, pero los viejos métodos de alistamiento eran sólidos.
Por lo general, tanto la mano como el hombro pertenecían a hombres. Era infrecuente que a una mujer la contactasen de este modo tantas veces descrito y tan tradicional. Y aunque era rigurosamente cierto que Tony Canning acabó reclutándome para el MI5, sus motivos eran complicados y no dispuso de autorización oficial. Si el hecho de que yo fuera joven y atractiva fue importante para él, llevó tiempo descubrir el pleno patetismo de su acto. (Ahora que el espejo cuenta una historia distinta, puedo decirlo y dejarlo arrumbado. Yo era de verdad bonita. Más que bonita. Como Jeremy escribió una vez en una carta insólitamente efusiva, yo era «en realidad preciosa».) Ni siquiera los encumbrados barbicanos de la quinta planta, a los que nunca me presentaron y a los que rara vez veía en mi breve periodo de servicio, tenían idea de por qué me habían reclutado. Cubrían sus apuestas, pero nunca adivinaron que el profesor Canning, él también antiguo miembro del MI5, pensaba que les estaba haciendo un regalo con una intención expiatoria. Su caso era más complicado y triste de lo que sabía todo el mundo. Él cambiaría mi vida y se comportaría con una crueldad desinteresada mientras se disponía a emprender un viaje sin esperanza de retorno. Si incluso ahora sé tan poco de él es porque sólo le acompañé durante un tramo muy pequeño del camino.




