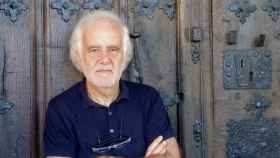jenniferEgan
Manhattan Beach
Jennifer Egan
7 febrero, 2019 12:29Traducción de Carles Andreu. Salamandra. Barcelona, 2019. 477 páginas. 23 €
En las páginas iniciales de Manhattan Beach -la primera novela de Jennifer Egan (Chicago, 1956) desde que en 2011 ganó el Premio Pulitzer de Ficción por El tiempo es un canalla-, un día de invierno una niña de once años llamada Anna Kerrigan visita la franja costera de Brooklyn en compañía de su padre, Eddie, y un tipo del hampa de nombre Dexter Styles. Aunque el encuentro, que se celebra en 1934, es breve, y las circunstancias conducen rápidamente a los personajes en direcciones diferentes, los lectores se darán cuentan de que sus destinos quedan entrelazados para siempre. También advertirán que, al final, la novela resulta más tradicional que la ingeniosa El tiempo es un canalla, aunque ambos libros brinden placeres comunes, entre ellos los finos modismos, los escenarios imaginados y la constante indagación en la naturaleza humana.
La suspensión voluntaria de la incredulidad no existe bajo una sola forma. En el contexto de diferentes clases de historias, demanda cosas muy diferentes de nosotros, plantea problemas distintos y ofrece distintas soluciones, pero, por definición, cualquier historia de destinos ligados, ya sea Moby Dick o Edipo Rey, parte de una suposición muy particular: que ocurra lo que ocurra, por mucho tiempo que pase o por mucho que los caminos de cada uno se separen, los protagonistas están destinados a encontrarse otra vez, tan infaliblemente como Edipo se encuentra con su padre en la encrucijada y Ahab con su ejecutora en el mar infinito. Así, el misterio de Manhattan Beach no reside en si los personajes volverán a cruzarse, sino en cuándo, mientras que una de sus satisfacciones consiste en lo mucho que llegan a dispersarse y la diversidad de terrenos que exploran antes de volver a reunirse.
Al servicio de este deleite, Egan deja atrás enseguida los hechos formativos de la década de 1930, y salta adelante una década hasta una ciudad de Nueva York radicalmente transformada por la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ahora Anna es una joven que trabaja en los astilleros, se desconoce el paradero de su padre, y Styles, muy cerca de la cima de Nueva York, se bate con las dudas sobre el rumbo a tomar.
Siguiendo estos hilos conductores, la autora nos introduce en una serie de subculturas, cada una con su lenguaje y sus arcanos propios. A través de Eddie exploramos la cultura criminal de los muelles y los atributos personales exigidos para ser el perfecto tesorero de una banda. Con Dexter, casado con una mujer de una vieja familia acaudalada, investigamos las jerarquías paralelas de la mafia y la élite social neoyorquina de los Cuatrocientos. Y, lo más importante, a través de Anna y sus luchas contra diversos obstáculos para introducirse en el naciente y peligroso mundo del submarinismo comercial, conocemos la evolución de las jóvenes en la sociedad estadounidense.
No es casualidad que estas subculturas sean de naturaleza profesional. Cuando visitamos el apartamento de los Kerrigan, pequeño y abarrotado, y el lujoso hogar de los Styles, la novela se interesa mucho menos por las relaciones domésticas que por las laborales. En los Estados Unidos de la década de 1940, la estabilidad de la vida doméstica urbana llevaba años amenazada. Las familias estaban extenuadas por la dislocación económica de la Gran Depresión, las divisiones étnicas, religiosas y de clase originadas por la inmigración a gran escala, y por último, la guerra. Si a estas fuerzas de entropía generacionales añadimos los problemas de la vergüenza, la ambición y el espíritu viajero, en la narración de Jennifer Egan no hay unidad familiar que parezca a salvo. "Su vida era un vida de guerra; la guerra era su vida", dice la autora en un pasaje, refiriéndose a Anna. "Antes de esta había habido otra vida, su familia, los vecinos, pero los de entonces habían muerto, o se habían mudado, o habían crecido".
Esta novela merece ser incorporada al canon de las historias de Nueva York. Pero la autora mira de verdad, como sus personajes
Pero la estabilidad que los protagonistas no pueden encontrar en su hogar la descubren en el trabajo. Eddie, Dexter y Anna establecen profundos vínculos en sus lugares de trabajo. Mientras que en su vida personal se enfrentan a las limitaciones impuestas por su género, su clase y su papel en la familia, sus unidades profesionales les proporcionan conexiones humanas que sustituyen al prejuicio y la suposición. En el trabajo, los tres pueden ser ellos mismos.
Una historia de destinos que se entrecruzan suele estar cargada de secretos. Y todos los personajes de esta los tienen. En la novela hay encuentros de los que no se debe volver a hablar nunca más, dinero que cambia de manos y cuya procedencia se omite, y maquinaciones para tergiversar paternidades e identidades junto con mentiras más prosaicas fruto de la infidelidad y el asesinato. La autora explora con habilidad dos de las paradojas inherentes al hecho de guardar secretos. La primera, que si bien un secreto es una información que ocultamos, puede convertirse en la fuerza dominante que modela nuestra identidad y gobierna nuestras acciones en el mundo. La segunda, que si bien fabricamos la mayoría de los secretos para preservar alguna forma de libertad, estos nos constriñen inevitablemente al inhibir el conocimiento y la revelación sobre nosotros mismos.
Manhattan Beach es, ante todo, una novela de Nueva York. Como tal, es inevitable que rinda homenaje a la iconografía de la ciudad, a sus bloques de viviendas abarrotados, sus retiros para intelectuales y sus clubs nocturnos casi legales. Pero el relato de la autora no se centra en estos conocidos puntos de referencia. Egan y sus personajes dan la espalda al interior de Manhattan definido por el metro y los rascacielos, Broadway y Wall Street, y dirigen la mirada al mar. Después de todo, desde su fundación hasta época reciente, la ciudad era, sobre todo, un puerto ajetreado con el ir y venir diario de mercancías entrando y saliendo de los barcos. Además, al ser la puerta de la inmigración de Estados Unidos, en 1940 un porcentaje significativo de la población de la ciudad había cruzado el océano para llegar a ella. El título de la novela ya apunta a este hecho de la historia, que en nuestros días parece casi un oxímoron. Egan también tiene un gesto para esta paradoja al elegir como epígrafe una cita de Herman Melville, que pasó la mayor parte de su vida no en la isla de Nantucket, sino en la de Manhattan.
En la Nueva York de la novela hay cargueros atracados a lo largo de los muelles del West Side, y en los astilleros de Brooklyn se construyen barcos de guerra. Las pesquerías locales y los criaderos de ostras todavía son prósperos. Por extensión, en el libro abundan los que se ganan la vida en el agua: marineros, estibadores, pescadores de langostas, constructores de barcos, y ese singular especialista tan apreciado en el hampa: el barquero que hunde cuerpos en el fondo del mar. Anna se hace adulta en los astilleros, trabajando como una de los primeros buzos que llevan a cabo reparaciones y rescates submarinos. Es en un remoto cobertizo para botes de Manhattan Beach donde los destinos de Anna, Eddie y Dexter acaban dando fruto, si bien en tres momentos diferentes.
El protagonismo del océano no sirve solo para crear ambiente, sino que es crucial para su simbolismo. A Anna la visión del mar le produce una “mezcla eléctrica de atracción y temor”, mientras que Eddie lo ve como "una extensión hipnótica infinita", y Dexter opina que "no tiene dos días iguales, no si lo miras de verdad". Egan mira de verdad, y sus personajes también. Los tres dan la espalda a las limitaciones atestadas de gente de su vida urbana y ven en el océano un territorio peligroso por naturaleza, que, sin embargo, promete la posibilidad del descubrimiento personal y una libertad casi mística. Esta novela merece ser incorporada al canon de las historias de Nueva York.