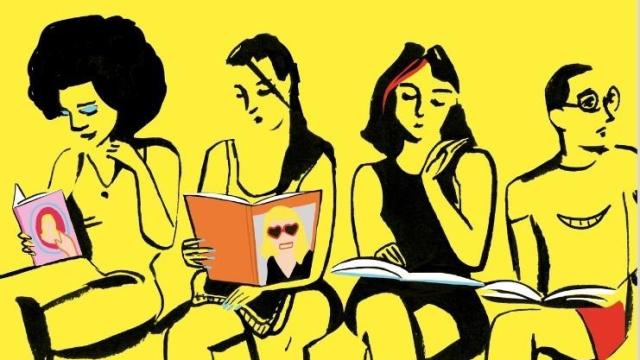La cabeza de plástico
Ignacio Vidal-Folch
10 enero, 1999 01:00No se lo digas a nadie, porque el arte no paga, pero Ignacio Vidal-Folch (Barcelona, 1956) es autor de algunos de los mejores relatos de los últimos tiempos, reunidos hace meses en "Amigos que no he vuelto a ver". Ahora está a punto de publicar su segunda novela, "La cabeza de plástico" (Anagrama), un relato amargo y bienhumorado sobre el arte y la impostura.
Alas ocho de la mañana, como todos los días y sin sospechar que aquél iba a ser muy diferente -su negativo espectral-, Cees Wagner aparcó el coche en su plaza reservada bajo los tilos de la Explanada de los Museos. Caían de los árboles las hojas amarillas. Les echó una mirada pensativa, como si le recordasen algo, y enseguida se dirigió, con pasos lentos, las puntas de los zapatos hacia fuera, el cuerpo grueso tratando de elevarse en el aire del templado día otoñal, hacia la fachada neorrenacentista del Stedelijk Museum. En la puerta saludó a los guardias, y a los conserjes en el vestíbulo, buenos días ... buenos días ... buenos días, subió la gran escalinata flanqueada a un lado por un cubo negro de Malévich y al otro por los bailarines azules de Matisse, y, tras un recorrido por alfombras rojas jalonado de Kandinsky y Polke, Delaunay y Magritte, entró en el despacho del director y tomó asiento en la muelle butaca, especie de trono. Pues él señoreaba, como cada mañana se repetía con la felicidad del reencuentro, aquellas maravillas y las otras veinticinco mil obras de arte del siglo, todas valiosas, muchas maravillosas, que atesora el edificio junto al parque Vondel.Se encontraba a sus anchas en aquel luminoso despacho que había hecho decorar como réplica idéntica al de Martin Gropius en la Bauhaus berlinesa: la alfombra de
vivos colores en quebradas listas, el butacón compacto, monumental, el escritorio de madera oscura, recia, cálida, de cantos curvos; desde luego todas aquellas formas, emanadas de una inteligencia alegre y austera y de un gusto que fue revolucionario medio siglo atrás, ahora eran una concesión a la mentalidad conservadora, pero, pensaba Wagner, si la innovación y el riesgo son exigencias sustanciales de toda obra de arte, pues no hay arte verdadero que no explore, que no incomode, en cambio en la vida un mínimo de comodidad exige el reconocimiento de las formas; un poco de clasicismo, incluso de rutina. Uno puede experimentar con todo sin necesidad de convertirse en cobaya de sí mismo.
Mientras leía en diagonal la correspondencia, esperando la llegada de su secretaria para dictar las cartas del día y recibir la prensa (Wagner era el patrón ejemplar que llega el primero por la mañana y se va el último por la noche), sonó el teléfono de baquelita, un aparato modelo años cuarenta, un poco conspicuo.
-Te felicito, chico, ahora sí que has rizado el rizo conceptual.
La voz, por las mañanas cavernosa, de su cuñado Helmut, próspero comerciante en jabones desengrasantes para maquinaria y coleccionista de obras muy menores de pintores mayores, que solía amargarle una vez al mes con el recuerdo de que existía y la notificación de que había adquirido otra "obra maestra a precio de risa", le felicitaba por algo relacionado con una reciente inauguración.
-...Te has convertido a ti mismo en obra de arte -insistía el cuñado, con alegre sarcasmo-. Felicidades. Aunque quién hubiera imaginado que la callista y el sorbete de melón te harían inmortal.
¿De qué me está hablando este majadero? Yo no tengo nada que ver con la retrospectiva del OCIAC.
-Helmut, por favor. Esa exposición la organizan tres comisarias independientes. El Stedelijk sólo colabora en la financiación. O, ce, i, a, ce: Organización Curadores Independientes de Arte Contemporáneo, OCIAC. Os creéis que estoy en todas partes y lo controlo todo, pero...
Por aquella voz un poco nasal, por el tono de insufrible superioridad, le odiaba Helmut.
-No, si se nota que no lo controlas todo. ¿Es que no has leído aún la prensa? Escucha, Cees -era la única persona en el mundo que le llamaba por su nombre de pila, que Wagner detestaba-, yo te sugiero que muevas ahora mismo tu divino cuerpo, cruces los jardines hasta la Nieuwe Spiegelstraat, te cales bien las gafas y eches una mirada a la retrospectiva. Ya me dirás ...
-Bueno, gracias por tu sugerencia, Helmut. Aunque ahora tengo visitas que despachar. Dale recuerdos a mi hermana.
-...tu hermanita te manda un beso y dice que no te preocupes. Encantadora como siempre. Y me quiere mucho.
-Me alegro.
-¡Los niños también me quieren!
Y, con una risita, colgó. Un poco intrigado, Wagner apretó la tecla roja del interfono.
-Petra, ¿está usted ahí?
-Sí, señor director. Estoy.
-Tenga la bondad de preguntar si ha llegado ya la prensa, y sí es así, súbamela.
L a estricta cortesía y la educada autoridad con que se relacionaba con la secretaria -herencia indeseada del director anterior, Bernstein; una chica eficiente, educada, hecha en serie, "made in Netherland"- velaban, a juicio de Wagner, el desdén que sentía por aquella mujer desinteresada por toda cuestión estética o artística pero docta en agendas, horarios y compañías aéreas, en seguros y transportes, en embalajes y paquetería; desdén que era correspondido con un rencor inofensivo, desarmado por el excelente sueldo que percibía, de cuyos regulares aumentos se ocupaba Wagner con tanta diligencia como de los propios, para que la armonía en aquel específico y fundamental terreno de sus relaciones garantizase su lealtad absoluta, que era lo único que él exigía y esperaba del personal subalterno. Wagner creía que una cosa es el trabajo, y otra muy distinta la vida; que es afortunado el que encuentre ésta en aquél; pero quien no la encuentre no puede hacer de ello responsable a nadie más que a sí mismo. No entender algo tan sencillo, y buscar armonía o paz interior, afecto e incluso amor en un trabajo realizado a disgusto, es lo que provocaba el malestar difuso y generalizado que había observado -aunque sin prestarle demasiada atención- en tantos hombres y mujeres, especialmente en aquellos que no lograban ni siquiera hacerse ricos.
-Buenos días, señor director.
-Buenos días, Petra.
-Tiene al primero esperando -dijo la muchacha, dejando sobre el escritorio los periódicos del día en esquinado montón, en el orden preciso: primero el "NRC Handelsblad" de la víspera, cuya portada denunciaba: "Los cascos azules holandeses, pasivos durante las matanzas de Srebrenica"; debajo el "Volkskrant": "Los soldados holandeses asisten sin intervenir a la horrible matanza"; tercero el "Telegraaf": "Carnicería dantesca ante pasividad nuestra tropa"; a continuación los grandes diarios europeos y un montón de revistas y folletos de tema artístico que florecían como tulipanes en los jardines, los patios, los parterres más insospechados de Holanda. Wagner, hojeando ya el "NRC Handelsblad", murmuró "que espere cinco minutos y luego hágalo pasar" y la mujer desapareció silenciosamente. Allí en la sección "Arte" no había nada; nada en el "Volkskrant", salvo la consabida columna chistosa de Diederik Lammers sobre la "muerte del arte". Pero al abrir el "Telegraaf" maldijo a Helmut, como sí además de haberle adelantado gozosamente la mala noticia -con ese sadismo vergonzante de los amigos que, al descubrirlo tempranamente, había convencido a Wagner de la miseria de la amistad y la conveniencia de renunciar a ella-, hubiera sido el agente de la misma, el redactor del titular: "Artista punk ridiculiza a Wagner"
A byecto periodista. Sabe titular. Todo el mundo leerá esto. ¿Quién firma? Peter Jansenn. Un don nadie. "Al todopoderoso director del Stedelijk Museum le crecen los enanos. Un artista marginal que firma con el alias de "Rudi Kasperle" exhibe una divertidísima pieza satírica, en la mejor tradición del conceptual-criticismo. El lugar de los hechos: la retrospectiva OCIAC. La víctima: Cees Wagner. Se trata (...) del informe de un detective privado al que Kasperle encargó espiar al director Wagner durante tres días"
Se le abrieron las manos, se le cayó el periódico. ¿Qué tres días, por Dios? ¿De qué mes? ¿De este año o el pasado?
Wagner -todos, incluida su esposa, le llamaban por el apellido, ya cuando se sentaba en las aulas de la universidad no era para nadie Cees, sino Wagner de legendarias resonancias; y desde aquellos tiempos de estudios rigurosos y distinciones académicas, de búsqueda de caminos y peregrinajes bajo el brillo todavía tenue de su estrella, el nombre de pila se había ido vaciando mientras el apellido, gracias al ejercicio sostenido y aplomado de la inteligencia y del poder, iba tomando posesión de su personalidad-, Wagner había alcanzado aquel despacho tras cinco años de revolucionar sin tregua los conceptos tradicionales de dirección de museos en Haarlem.