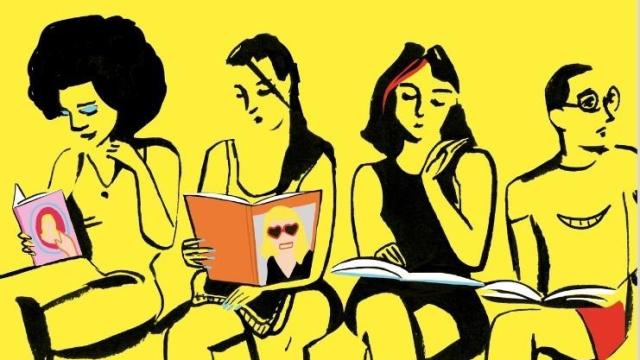El Fantasma de Manhattan
Frederick Forsyth
30 mayo, 1999 02:00La intriga no puede ser menos apasionante y falta de sustancia. Carente de emoción romántica, se permite caer gozosamente en todos los tópicos folletinescos
T res son las opciones principales que utiliza el mercado de masas para paliar la escasez de ideas y conseguir best-sellers o "block-busters" cinematográficos de rápido consumo: el "remake" de un título archiconocido, con el consiguiente ahorro de dinero en la promoción, la extrapolación a nuestros días de novelas clásicas, cuya última moda cinematográfica es situar la acción en un instituto norteamericano, o la continuación de un clásico. Añádase cierto realismo con un poco de sexo explícito y obtendremos títulos como "átame", basado en "El coleccionista"; "Clueless" (Fuera de onda), libérrima adaptación de Emma, de Jane Austen o las continuaciones de Lo que el viento se llevó en Scarlett, de Casablanca en Siempre nos quedará París o el pastiche secuela de un melodrama tan humano como El fantasma de la ópera de Gaston Leroux. El autor de El fantasma de Manhattan no se corta al decir que la promoción de su libro se la están haciendo al alimón el mismo clásico de la novela gótica francesa y el filón abierto con sus incursiones cinematográficas y teatrales, desde la versión de Lon Chaney hasta el musical de Lloyd Weber, cuyo éxito lo perpetúa en las carteleras internacionales. Sin olvidar la última adaptación del mito del Fantasma realizada por Dario Argento, en la que transforma el monstruo de rostro carcomido en un bello joven con menos alma que Mr. Hyde. El revival de El fantasma de la ópera se debe, sin duda, a la romántica partitura y suntuosa puesta en escena del musical, con espectaculares golpes de efecto teatrales, algo que, de forma ingenua pero efectiva, llevó a cabo las adaptaciones cinematográficas del enmascarado, que trata de seducir en la sombra, como Cyrano de Bergerac, y que sólo logra el horror de la Bella al contemplar su deformidad. Es sencillo rastrear el prototipo del ser deforme en la figura de Quasimodo y a su Bella en esmeralda la zíngara, más cercana a la compasión que la estirada cantante de ópera Christine de Chagny.Este extremo lo aborda Forsyth de forma tan melodramática como escasa de interés dramático en esta continuación de la célebre novela gótica. La intriga no puede ser menos apasionante y falta de sustancia. Carente de emoción romántica que es, finalmente, lo que su autor trata de lograr, se permite caer gozosamente en todos los tópicos folletinescos. El estilo es ampuloso, de esa grandilocuente retórica que hoy suena tan vulgar y cursi como antaño. Igual que si tratara de remedar el original, al que desprecia en un pretencioso prólogo que abre la novela, con sus mismos planteamientos anticuados.
En un rasgo de estilo, narra la historia en primera persona, utilizando el recurso pseudoautobiográfico de cartas enigmáticas, diarios personales, confesiones "in extremis" y diálogos chirriantes, sin olvidar los monólogos interiores, que parece que hasta el lector piensa, y también monólogos "exteriores", aportación novedosa de Forsyth a la teoría literaria. Inolvidables, por su patetismo, resultan los oratorios dialógicos que el perverso ayudante del Fantasma eleva a Ma- mmon, el dios de la codicia y el oro, y el de un cura irlandés con el mismísimo Dios. Los resultados no pueden ser más catastróficos: contar de forma naïf la verdadera historia nunca contada de El fantasma de la ópera de París, convertido en un remedo del magnate Hearst, cuando el cuento trata de sublimar desgarradamente los amores imposibles de la Bella y el Fantasma; un desequilibrado, que a estas alturas inspira más compasión psiquiátrica que terror, y una Bella histérica y desagradecida que, entre un bello castrado y un ser deforme, pero sensible pigmalión eróticamente activo como Erik Muhlheim, elige la abstinencia sexual. La deformidad física como correlato de la tópica maldad enmascara un deseo tan turbio que sólo la señorita Pepis no osaría decir su nombre.
Nada queda en esta novela del antiguo nervio narrativo ni de las ingeniosas tramas del autor de Chacal y El cuarto protocolo, siempre atento a la actualidad y la información más candente de los servicios secretos. No serán grandes novelas las suyas, esquemáticas y con un trasfondo melodramático poco afortunado, pero este escritor europeo de best-sellers siempre ha tenido ojo para dotar al género de "intriga internacional" de historias originales, suficiente para renovar la moderna novela de espías. Prueba de ello es su continuo trasvase a las pantallas con indudable éxito, por resultar sus argumentos una excelente materia prima para lograr espectaculares películas de acción muy superiores a las novelas. Es cierto que ni siquiera los personajes positivos están dotados de un trasfondo humano; sin embargo, sus malvados, fríos y precisos como maquinarias de ingeniería espacial, pueden inscribirse entre la más lograda galería de "profesionales" del espionaje y el crimen a sangre fría. Héroes alejados por igual del espía problematizado de John Le Carré y el hedonista James Bond, precedentes pretecnológicos de Terminator.