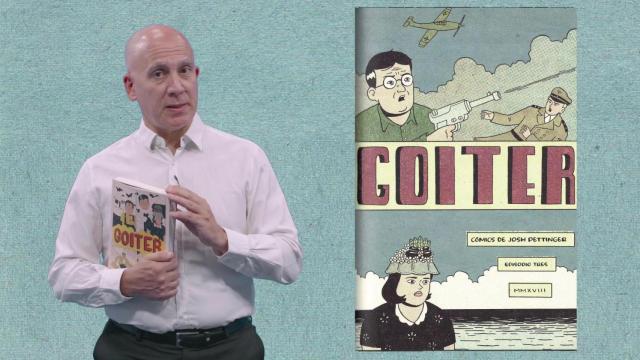Muertes ejemplares
Carlos Bardem
13 junio, 1999 02:00La primera novela de Carlos Bardem, cuya publicación recomendó el jurado del último premio Nadal, sólo tiene un defecto: en ella ha querido decir todo lo que sabe. Y el problema es que sabe mucho
para una sola novela
Muertes ejemplares, su primera novela, cuya publicación recomendó el jurado del último premio Nadal, sólo tiene un defecto: en ella ha querido el autor decir todo lo que sabe. Y el problema es que el autor sabe mucho para una sola novela.
Desde el principio, Carlos Bardem arranca dos tramas: la de Federico, un joven a punto de terminar sus estudios de Historia y reñido con el mundo, que se refugia en su trabajo de investigador en un archivo histórico. Y la de Diego, el narrador y protagonista de la divertida crónica de su vida, que transcurrió entre 1601 y 1634, con la que Federico da por casualidad.
El recurso del manuscrito encontrado no es, desde luego, muy original, como tampoco el tema lo es -abundan en la producción reciente todo tipo de miradas hacia los siglos áureos- pero el novelista es hábil para interesarnos desde muy pronto en los misterios de los hallazgos de Federico, que siente por la historia de Diego la misma fascinación que contagiará a los lectores. "Se dio cuenta de que leer […] la vida de Diego", se nos dice en la página 126, "estaba empezando a gustarle más que vivir la suya." No se le escapa al lector, tampoco, el guiño quijotesco del asunto.
Y si la historia de Diego entusiasma no es sólo por la riqueza de ese personaje que empieza como pícaro y termina como espadachín, ni por su magnífica ambientación, aunque todos estos elementos contribuyan, claro. Es, sobre todo, en el esfuerzo que ha hecho el autor por reconstruir el lenguaje áureo, y en los brillantes resultados que logra, donde hallaremos la fuente primera de entusiasmo. Y es que el estilo de esta parte de la novela se nos da como decía Pedro Salinas que debía darse todo, con exceso: los recursos poéticos, el humor, los arcaísmos, la verosimilitud de los diálogos... Y Bardem demuestra soltura y conocimiento suficientes como para que su estilo no nos resulte ni aburrido ni impostado.
Pero a esta trama áurea, que algo tiene de Pérez Reverte, sin por ello alejarse demasiado de Lázaro de Tormes, ni del Cervantes de las Novelas ejemplares, Bardem yuxtapone la peripecia -mucho menos interesante, a mi modo de ver- de Federico quien, después de una crisis que le aleja de su familia y de su novia, empezará a transitar los últimamente tan concurridos caminos de la novela urbana y costumbrista: la droga, la delincuencia y la autodestrucción.
Extraña mezcla, pensarán. Pues sí, lo es. Es como si el autor hubiera echado en la coctelera Los trabajos de Persiles y Sigismunda y Las historias del Kronen y hubiera agitado con convicción. Lo más formidable no son los ingredientes. Lo más formidable es que los haya ligado. Y cómo: el final de la novela es un convergir de ambas historias, un intercambiarse los papeles de los dos protagonistas, tan cercanos entre sí pese a la diferencia cronológica.
Y es que "es erróneo pensar en la Historia como unidad explicativa, como falsa es la idea de que esa explicación es un progreso único, constante y lineal", dice uno de los personajes, resumiendo la tesis de la novela.