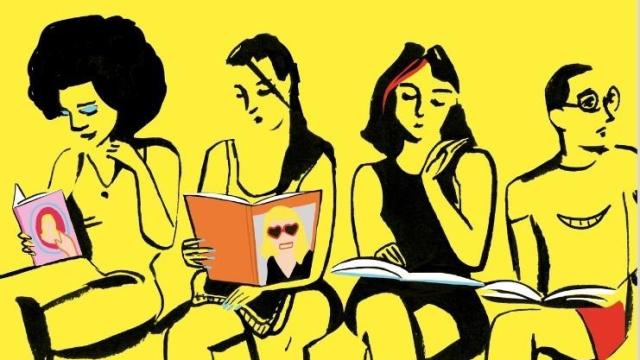Deseo criminal
Ruth Rendell
18 julio, 1999 02:00
N o cabe duda de que Ruth Rendell es una millonaria autora de novelas policíacas, continuadora de la vertiente psicologista iniciada por Vera Gaspary y Patricia Highsmith. Tanto Laura como Extraños en un tren, ambas llevadas a la pantalla con grandísimo éxito, supusieron la irrupción del análisis del inconsciente de la mente del criminal en la novela de suspense. Sus protagonistas ya no son gánsteres desequilibrados ni detectives morales como en la novela negra norteamericana, sino asesinos arrebatados por la pulsión homicida, que viven aparentemente integrados en la sociedad y cuyo comportamiento se revela como perturbado. Se trata, pues, de indagar en el comportamiento criminal, hasta el punto de convertirlo en el eje sobre el que gravita la intriga entera. Para ello, tanto Gaspary como Highsmith, contrastan al malvado psicópata, bello y educado, con la sociedad que vive ignorante y confiada del mal que se cierne sobre ella. De aquí a la aparición del asesino en serie como mito contracultural sólo es cuestión del tiempo que media entre una sociedad industrial en ruinas y la irrupción de la sociedad postindustrial. En Deseo criminal, Ruth Rendell parte de esta tradición, pero colocando el acento en la anormalidad del deseo criminal, producto de una sociedad desequilibrada y neurótica.
Todos sus personajes son presos de una psicopatología extremada, como si, ante la desazón que le produce la difuminación de las diferencias de clase, se detuviera en la pormenorización de las excentricidades de la clase media trabajadora, embrutecida e ignorante, y de la clase alta, poblada de ninfómanas, histéricas y adúlteros que apenas pueden defenderse de los ataques criminales, pues no es merecedora de correr mejor fortuna. A excepción de la belleza artística, representada en este caso por el estilo decó, los prerrafaelitas y Klimt, máximos exponentes de lo sublime, todo es sórdido, indigno por tanto de compa-
sión alguna. Es difícil encontrar a otra novelista que describa con tanta fruición a seres insensibles, asociales y traumatizados como lo hace Rendell. Ese es su sello de fábrica. En cuanto a la indagación de las motivaciones inconscientes del comportamiento del criminal, podría decirse que es como una perversa Agatha Christie pero con pretensiones psicoanalíticas. Si se analizan los grotescos personajes que pueblan una intriga poco menos que exangöe, podría pensarse que son seres venidos de otros mundos, por increíbles. No es de extrañar que Almodóvar se haya prendado de Carne trémula, repleta de personajes imposibles a los que ha superpuesto los suyos en una síntesis todavía más chirriante que una dentadura postiza de oro alemán.
El sociópata, amante de la belleza sublime, desconoce lo que es un cajero automático, pero es capaz de adivinar su funcionamiento y clave secreta como el más consumado pirata informático. No es que falle la noción de realidad, es que la autora presupone que el lector, además de suspender el juicio crítico cuando comienza una novela, ha de ignorar también la credibilidad o verosimilitud que debe guiar todo rela-
to. Si a ello añadimos una desasosegante manera de narrar al vilo de los acontecimientos, siempre volviendo sobre sus pasos para explicarnos, a posteriori, la lógica de los comportamientos, parecería que la trama se ha ido trabando a medida que la novelista la escribía.
Como una P. D. James con ínfulas, Ruth Rendell se cree poseída por la autoría, debido sin duda a la excesiva valoración de la crítica anglosajona. Padece el síndrome de Patricia Highsmith: creer que "sus" folletines policíacos son literatura seria, más que en serie, y no un género digno y meritorio como cualquier otro cuando se escribe ateniéndose a las leyes que lo rigen. Esto hace que descuide la anécdota criminal a favor de una aburrida colección de tópicos procedentes de la más rancia tradición de la novela realista, insertos en un cuento de hadas centrado sobre "la persecución de la hijastra" como analiza V. Propp. Media novela la utiliza para describir de forma trivial y monótona los ambientes, personajes y lugares comunes más estrafalarios imaginables. Como la identificación positiva con los protagonistas debe existir, por muy odiosos o antipáticos que éstos resulten, la autora utiliza la sublimación romántica de la belleza como lanzadera con el lector, sin caer en la cuenta del ridículo que corre, aunque resulta todavía más desagradable la voz omnisciente de la "narradora, con resonancias de un eco victoriano insufrible: sentencioso hasta decir basta. Luego, cuando el folletín parece agarrado de tanto apasionado fuego interno, vuelve a la intriga criminal y resuelve "el caso". Todo se precipita y ata cabos con una costura en la que se adivinan los ecos de una buena urdidora de tramas criminales, como en sus mejores novelas del pasado, cuando, con su nombre o con el de Barbara Vine, escribía interesantes novelas de misterio o la serie del inspector Wexford. En los tiempos lejanos en los que ella vivía con dos gatos, su marido y su hijo, hoy adulto, en una granja del siglo XVI en Sufolk, Inglaterra. Ahora vive en Londres.
Todos sus personajes son presos de una psicopatología extremada, como si, ante la desazón que le produce la difuminación de las diferencias de clase, se detuviera en la pormenorización de las excentricidades de la clase media trabajadora, embrutecida e ignorante, y de la clase alta, poblada de ninfómanas, histéricas y adúlteros que apenas pueden defenderse de los ataques criminales, pues no es merecedora de correr mejor fortuna. A excepción de la belleza artística, representada en este caso por el estilo decó, los prerrafaelitas y Klimt, máximos exponentes de lo sublime, todo es sórdido, indigno por tanto de compa-
sión alguna. Es difícil encontrar a otra novelista que describa con tanta fruición a seres insensibles, asociales y traumatizados como lo hace Rendell. Ese es su sello de fábrica. En cuanto a la indagación de las motivaciones inconscientes del comportamiento del criminal, podría decirse que es como una perversa Agatha Christie pero con pretensiones psicoanalíticas. Si se analizan los grotescos personajes que pueblan una intriga poco menos que exangöe, podría pensarse que son seres venidos de otros mundos, por increíbles. No es de extrañar que Almodóvar se haya prendado de Carne trémula, repleta de personajes imposibles a los que ha superpuesto los suyos en una síntesis todavía más chirriante que una dentadura postiza de oro alemán.
El sociópata, amante de la belleza sublime, desconoce lo que es un cajero automático, pero es capaz de adivinar su funcionamiento y clave secreta como el más consumado pirata informático. No es que falle la noción de realidad, es que la autora presupone que el lector, además de suspender el juicio crítico cuando comienza una novela, ha de ignorar también la credibilidad o verosimilitud que debe guiar todo rela-
to. Si a ello añadimos una desasosegante manera de narrar al vilo de los acontecimientos, siempre volviendo sobre sus pasos para explicarnos, a posteriori, la lógica de los comportamientos, parecería que la trama se ha ido trabando a medida que la novelista la escribía.
Como una P. D. James con ínfulas, Ruth Rendell se cree poseída por la autoría, debido sin duda a la excesiva valoración de la crítica anglosajona. Padece el síndrome de Patricia Highsmith: creer que "sus" folletines policíacos son literatura seria, más que en serie, y no un género digno y meritorio como cualquier otro cuando se escribe ateniéndose a las leyes que lo rigen. Esto hace que descuide la anécdota criminal a favor de una aburrida colección de tópicos procedentes de la más rancia tradición de la novela realista, insertos en un cuento de hadas centrado sobre "la persecución de la hijastra" como analiza V. Propp. Media novela la utiliza para describir de forma trivial y monótona los ambientes, personajes y lugares comunes más estrafalarios imaginables. Como la identificación positiva con los protagonistas debe existir, por muy odiosos o antipáticos que éstos resulten, la autora utiliza la sublimación romántica de la belleza como lanzadera con el lector, sin caer en la cuenta del ridículo que corre, aunque resulta todavía más desagradable la voz omnisciente de la "narradora, con resonancias de un eco victoriano insufrible: sentencioso hasta decir basta. Luego, cuando el folletín parece agarrado de tanto apasionado fuego interno, vuelve a la intriga criminal y resuelve "el caso". Todo se precipita y ata cabos con una costura en la que se adivinan los ecos de una buena urdidora de tramas criminales, como en sus mejores novelas del pasado, cuando, con su nombre o con el de Barbara Vine, escribía interesantes novelas de misterio o la serie del inspector Wexford. En los tiempos lejanos en los que ella vivía con dos gatos, su marido y su hijo, hoy adulto, en una granja del siglo XVI en Sufolk, Inglaterra. Ahora vive en Londres.