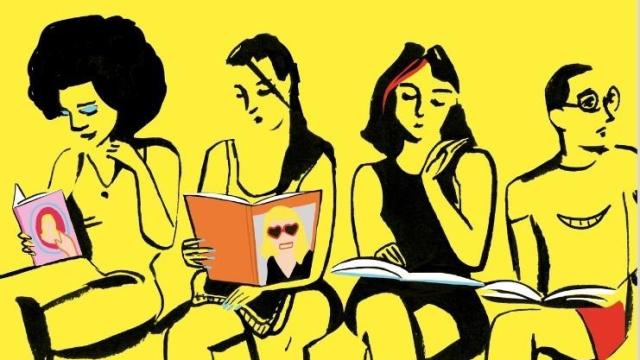Las señoras
José Jiménez Lozano
18 julio, 1999 02:00
Una docena de novelas, además de varios libros de poesía y de algunos ensayos, constituyen la sólida ejecutoria de José Jiménez Lozano (Langa, ávila, 1930). Además, y a raíz de la publicación de El mudejarillo (1992), el ritmo de aparición de los relatos se ha ido intensificando, de modo que bien puede decirse que cada resurgimiento primaveral ha traído consigo un nuevo libro del autor. El anterior, Ronda de noche, se sumergía en el inframundo de los parias y desheredados, buceaba en los sentimientos nobles mantenidos a pesar de las adversidades y mostraba, con tanta compasión como firmeza, un lado oscuro de nuestra sociedad alegre y consumista. Las señoras se sitúa en un ámbito radicalmente distinto y, aunque asoma una mirada crítica y testimonial lanzada sobre algunos aspectos de nuestro mundo, es mucho más elusiva y se diluye en una historia de escasa consistencia, reducida a una simple anécdota. La historia de las dos hermanas -Clemencia y Constancia; repárese en los nombres- que a sus 79 Y 80 años preparan concienzudamente en una ciudad provinciana su participación en un concurso televisivo con la única finalidad de poder dirigir a millares de espectadores un mensaje sobre la caducidad de la vida, no da mucho de sí, sobre todo porque el tono del relato no es tal vez el más adecuado.
El retrato de ambas ancianas tiende al esperpento debido a la acumulación de rasgos y caracteres insólitos: son cultísimas, saben idiomas -incluido el latín-, citan con naturalidad a Catulo, a San Agustín, a Descartes, a Lutero, a Hobbes, a Dostoyevski, a Chandler y a muchos otros pensadores y poetas, y, por si fuera poco, se declaran "agustinianas, demócratas, republicanas, anarquistas y reaccionarias" (pág. 34). Como sus propósitos y su posible relación con supuestos delitos que parecen producirse en la pequeña ciudad son informaciones un tanto nebulosas, el lector piensa tal vez en el modelo de las dos encantadoras ancianas que ofrecía la película Arsénico por compasión, de Capra, ejemplos de misericordia llevada hasta extremos delictivos. No hay tal cosa, claro está, y la intención de Jiménez Lozano es otra, pese a los leves hilos de intriga que se entrecruzan en la narración. Se trata -y esto sí que se encuentra en la línea del autor- de una admonición contra la pérdida vertiginosa de ciertos valores culturales y morales -sustituidos por la adhesión a bienes efímeros-, contra la alienación y la progresiva reducción de la sociedad humana de nuestros días a una monótona e ilimitada planicie mental.
La idea directriz de Las señoras no responde, por tanto, a un planteamiento frívolo, sino que plantea uno de los grandes problemas del mundo actual. Lo que sucede es que, como en otras ocasiones, las pinceladas de Jiménez Lozano son suavísi-
simas, y sus frases parecen dichas en voz baja y sin el más mínimo atisbo de énfasis, con lo que el lector distraído puede no percatarse de lo que oculta esta amable pintura de la vida provinciana. Pero acaso la veta humorística -de ese humorismo tenue, sin aristas, al modo anglosajón- no era en este caso el molde mejor para amalgamar tipos tan dispares como los pintorescos y casi angélicos de las hermanas, el bonachón del comisario, el caricaturesco del general, la lejana pandilla de los saltimbanquis y la evanescente figura de la señorita Simone, cuya función en la historia merecía mayor presencia real en las acciones narradas. La tensión alimentada por las pueriles sospechas del inspector Medina se presentaba a un tratamiento abiertamente grotesco que, sin necesidad de rebajar la carga crítica -más bien acentuándola-, estableciera un adecuado contrapunto a los extravagantes -en sentido etimológico- personajes de "las señoras".
La finalidad del arte es -afirma en un momento dado Constancia- "soliviantar" a la gente (pág. 147), es decir, abrirle los ojos y despertar su inquietud ante el empobrecimiento y la degradación de la vida -lo que aquí representa, entre otros, el episodio de la muerte de los peces-, pero tal propósito exige, en el género novelístico, una línea narrativa más firme que la ofrecida en Las señoras, donde un tratamiento estilístico indeciso ha reducido o desactivado algunas de las posibilidades que la historia contenía inicialmente. Se refleja este titubeo incluso en aspectos puramente expresivos. Jiménez Lozano -no es cosa de descubrirlo ahora- escribe un buen castellano. (Subrayo "castellano", que no es lo mismo que "español", porque el lector hallará formas léxicas que no pertenecen a la lengua común y sí a ciertos ámbitos geográficos - como "asparavanes", "amorugarse", "portar ‘ir’", "pues luego" como forma enfática de asentimiento, etc, -y un uso marcado y habitual de laísmo). Pero alguna vez sorprenden en un escritor que ha acreditado con frecuencia poseer un envidiable sentido de la prosa enunciados un tanto trabajosos y monocordes que podrían haberse evitado imprimiendo a la sintaxis mayor variedad: "Contestó [...] que en cualquier caso tenía que haberlas pedido permiso, pero que las agradecía saber que no las molestaba" (pág. 79). O bien: "ni él se atrevía a ayudarlas, aunque de algún modo lo hacían de todas maneras" (pág. 125). Es como si los perfiles progresivamente borrosos de la historia hubieran acabado por contagiar en algún momento de abandono al instrumento lingöístico encargado de darles forma.
El retrato de ambas ancianas tiende al esperpento debido a la acumulación de rasgos y caracteres insólitos: son cultísimas, saben idiomas -incluido el latín-, citan con naturalidad a Catulo, a San Agustín, a Descartes, a Lutero, a Hobbes, a Dostoyevski, a Chandler y a muchos otros pensadores y poetas, y, por si fuera poco, se declaran "agustinianas, demócratas, republicanas, anarquistas y reaccionarias" (pág. 34). Como sus propósitos y su posible relación con supuestos delitos que parecen producirse en la pequeña ciudad son informaciones un tanto nebulosas, el lector piensa tal vez en el modelo de las dos encantadoras ancianas que ofrecía la película Arsénico por compasión, de Capra, ejemplos de misericordia llevada hasta extremos delictivos. No hay tal cosa, claro está, y la intención de Jiménez Lozano es otra, pese a los leves hilos de intriga que se entrecruzan en la narración. Se trata -y esto sí que se encuentra en la línea del autor- de una admonición contra la pérdida vertiginosa de ciertos valores culturales y morales -sustituidos por la adhesión a bienes efímeros-, contra la alienación y la progresiva reducción de la sociedad humana de nuestros días a una monótona e ilimitada planicie mental.
La idea directriz de Las señoras no responde, por tanto, a un planteamiento frívolo, sino que plantea uno de los grandes problemas del mundo actual. Lo que sucede es que, como en otras ocasiones, las pinceladas de Jiménez Lozano son suavísi-
simas, y sus frases parecen dichas en voz baja y sin el más mínimo atisbo de énfasis, con lo que el lector distraído puede no percatarse de lo que oculta esta amable pintura de la vida provinciana. Pero acaso la veta humorística -de ese humorismo tenue, sin aristas, al modo anglosajón- no era en este caso el molde mejor para amalgamar tipos tan dispares como los pintorescos y casi angélicos de las hermanas, el bonachón del comisario, el caricaturesco del general, la lejana pandilla de los saltimbanquis y la evanescente figura de la señorita Simone, cuya función en la historia merecía mayor presencia real en las acciones narradas. La tensión alimentada por las pueriles sospechas del inspector Medina se presentaba a un tratamiento abiertamente grotesco que, sin necesidad de rebajar la carga crítica -más bien acentuándola-, estableciera un adecuado contrapunto a los extravagantes -en sentido etimológico- personajes de "las señoras".
La finalidad del arte es -afirma en un momento dado Constancia- "soliviantar" a la gente (pág. 147), es decir, abrirle los ojos y despertar su inquietud ante el empobrecimiento y la degradación de la vida -lo que aquí representa, entre otros, el episodio de la muerte de los peces-, pero tal propósito exige, en el género novelístico, una línea narrativa más firme que la ofrecida en Las señoras, donde un tratamiento estilístico indeciso ha reducido o desactivado algunas de las posibilidades que la historia contenía inicialmente. Se refleja este titubeo incluso en aspectos puramente expresivos. Jiménez Lozano -no es cosa de descubrirlo ahora- escribe un buen castellano. (Subrayo "castellano", que no es lo mismo que "español", porque el lector hallará formas léxicas que no pertenecen a la lengua común y sí a ciertos ámbitos geográficos - como "asparavanes", "amorugarse", "portar ‘ir’", "pues luego" como forma enfática de asentimiento, etc, -y un uso marcado y habitual de laísmo). Pero alguna vez sorprenden en un escritor que ha acreditado con frecuencia poseer un envidiable sentido de la prosa enunciados un tanto trabajosos y monocordes que podrían haberse evitado imprimiendo a la sintaxis mayor variedad: "Contestó [...] que en cualquier caso tenía que haberlas pedido permiso, pero que las agradecía saber que no las molestaba" (pág. 79). O bien: "ni él se atrevía a ayudarlas, aunque de algún modo lo hacían de todas maneras" (pág. 125). Es como si los perfiles progresivamente borrosos de la historia hubieran acabado por contagiar en algún momento de abandono al instrumento lingöístico encargado de darles forma.