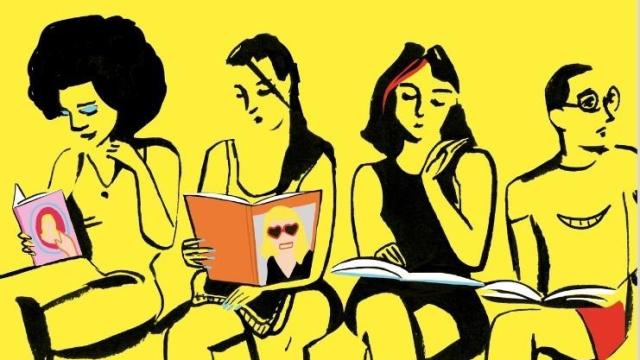La mala muerte
Fernando Royuela
6 febrero, 2000 01:00
Atención a esta novela: hay en ella dosis considerables de talento, ambición estética y buena literatura. Fernando Royuela (Madrid, 1963) había publicado antes dos novelas -El prado de los monstruos (1996) y Callejero de Judas (1997)- con hallazgos que eran promesas firmes. Pero es ahora, en La mala muerte, cuando se confirman las mejores virtudes de este escritor, acaso porque su particular estilo se ha aplicado a una historia a la que podían convenirle rasgos como el gusto por la deformación esperpéntica, los trazos violentos, la desmesura y la visión cruel y desencantada de las flaquezas humanas. La mala muerte es un repaso al último siglo de historia española desde la perspectiva de Gregorio, un enano que actúa, dirigiéndose al lector, como narrador de su propia vida, desde la indigencia de la niñez hasta la prosperidad mercantil de la edad adulta, situada ya en nuestros días, cuando "el ser humano por saberse aborigen de una tribu global rinde culto a la estadística, al pensamiento unívoco, a la rentabilidad de los mercados y al fútbol redentor" (pág. 306). Un mundo gobernado por un solo poder: "Yo nací enano, pero el ser humano no es la talla de su estatura ni tampoco el tamaño de su belleza sino los cuartos que maneja" (pág. 68). La naturaleza del narrador y el carácter representativo de su evolución, que lo convierte en imagen de una sociedad, recuerdan inevitablemente el planteamiento de El tambor de hojalata, de Grass, donde el personaje de Oskar Matzerath poseía ya estas características; e incluso existen algunas coincidencias biográficas entre ambos, como el hecho de posar alguna vez como modelos de pintor. Por otra parte, el relato en primera persona de las andanzas de Gregorio por un mundo hostil lleno de rufianes se ajusta en buena medida al esquema de la narración picaresca, y ni siquiera falta aquí el motivo de los padres viles, cuyo recuerdo provoca acres juicios en el hijo.
Pero la vileza parece haberse transmitido al hijo, porque Gregorio es un sujeto mezquino, capaz de abandonar a su suerte a quienes le ayudan, como Gurruchaga, y hasta de delatarlos a sabiendas de que su denuncia puede costarles la libertad e incluso la vida, como sucede en los casos de Bustamante o de Ceferino Cambrón. La abyección moral del personaje no le impedirá el ascenso en la escala social, sino más bien lo contrario. Su innoble comportamiento con Fe Bueyes y el robo de las pertenencias de la anciana militante será el origen de su fortuna. Ni la amistad, ni la gratitud, ni la compasión o cualquier otro sentimiento humanitario frenan su desalmada conducta, cuya visión negativa del mundo es tan sólo proyección de su atroz penuria moral. Su vida está jalonada de muertes violentas que evoca una y otra vez con escalofriante frialdad, porque recayeron en "múltiples hijos de puta" (pág. 14): su hermano Tranquilino, atropellado por un tren; el sargento Ceballos, apuñalado y colgado; Di Battista, bebiéndose por error una botella de lejía; Magro y Esteruelas, en un salvaje atentado; Gurruchaga, de un disparo. Hay en el relato de sucesos de este tipo una voluntaria desmesura, algo de grand guignol que sitúa muchos pasajes en la tradición del Quevedo más descoyuntado, de Gutiérrez Solana, de algunas estampas carpetovetónicas de Cela -cuya presencia llega hasta ciertas fórmulas expresivas; veáse pág. 73, sin más-, y que apuntala con grotesca mordacidad y con una violencia a lo Tarantino el itinerario de este individuo marginal, que lo es no sólo por el submundo en que se desenvuelve durante la mayor parte de su vida, sino también porque es una creación exclusivamente literaria: el final de su existencia es el final de la novela; su discurso, a pesar de la deliberada ambigöedad con que se presenta, está dirigido a cada lector ("Usted ha llegado hasta mí sin conocer con exactitud el motivo que le trae ni el escenario en el que se encuentra", pág. 22). La vida está, pues, contemplada more litterario; por tanto elaborada, creada como si la literatura fuera el único modo seguro de hacerla perdurable. Esto explica las numerosas citas encubiertas que adornan el discurso de Gregorio -Antonio Machado, págs. 41, 387; Lorca, pág. 99; Calderón, pág. 200; Blas de Otero, pág. 278, entre otros-, pero también la aparente incongruencia de que Gregorio exhiba muchos conocimientos cultos más allá de toda verosimilitud. El lenguaje está repleto de hallazgos novedosos, especialmente en la veta caricaturesca: "Charlas [...] áridas como fabricadas con cemento" (pág. 284); "rostro plateresco de arrugas" (pág. 294); "la fui [a la anciana] escrutando con claridad y escrotando con caridad" (pág. 333). Pero también hay lunares: usos impropios de cerúleo (pág. 188), intriga (pág. 200) o fragor (pág. 28); errores como "ajimeces [...] magníficas" (pág. 340) o "se dignase a responderme" (pág. 341). La utilización de "devenir en" por ‘convertirse, llegar a ser’ es un verdadero tic que convendría podar (págs. 26, 87, 100, 101, 173, 189, etc.), así como la ya tópica, cansina e impropia de geografía por "lugar, territorio" (págs. 77, 98, 132, 142, etc.) que conduce incluso a hablar de "la geografía devastada de tus muslos" (pág. 434). Pero es de mayor cuantía el poderío de la creación verbal que las ocasionales caídas, fácilmente subsanables.
Pero la vileza parece haberse transmitido al hijo, porque Gregorio es un sujeto mezquino, capaz de abandonar a su suerte a quienes le ayudan, como Gurruchaga, y hasta de delatarlos a sabiendas de que su denuncia puede costarles la libertad e incluso la vida, como sucede en los casos de Bustamante o de Ceferino Cambrón. La abyección moral del personaje no le impedirá el ascenso en la escala social, sino más bien lo contrario. Su innoble comportamiento con Fe Bueyes y el robo de las pertenencias de la anciana militante será el origen de su fortuna. Ni la amistad, ni la gratitud, ni la compasión o cualquier otro sentimiento humanitario frenan su desalmada conducta, cuya visión negativa del mundo es tan sólo proyección de su atroz penuria moral. Su vida está jalonada de muertes violentas que evoca una y otra vez con escalofriante frialdad, porque recayeron en "múltiples hijos de puta" (pág. 14): su hermano Tranquilino, atropellado por un tren; el sargento Ceballos, apuñalado y colgado; Di Battista, bebiéndose por error una botella de lejía; Magro y Esteruelas, en un salvaje atentado; Gurruchaga, de un disparo. Hay en el relato de sucesos de este tipo una voluntaria desmesura, algo de grand guignol que sitúa muchos pasajes en la tradición del Quevedo más descoyuntado, de Gutiérrez Solana, de algunas estampas carpetovetónicas de Cela -cuya presencia llega hasta ciertas fórmulas expresivas; veáse pág. 73, sin más-, y que apuntala con grotesca mordacidad y con una violencia a lo Tarantino el itinerario de este individuo marginal, que lo es no sólo por el submundo en que se desenvuelve durante la mayor parte de su vida, sino también porque es una creación exclusivamente literaria: el final de su existencia es el final de la novela; su discurso, a pesar de la deliberada ambigöedad con que se presenta, está dirigido a cada lector ("Usted ha llegado hasta mí sin conocer con exactitud el motivo que le trae ni el escenario en el que se encuentra", pág. 22). La vida está, pues, contemplada more litterario; por tanto elaborada, creada como si la literatura fuera el único modo seguro de hacerla perdurable. Esto explica las numerosas citas encubiertas que adornan el discurso de Gregorio -Antonio Machado, págs. 41, 387; Lorca, pág. 99; Calderón, pág. 200; Blas de Otero, pág. 278, entre otros-, pero también la aparente incongruencia de que Gregorio exhiba muchos conocimientos cultos más allá de toda verosimilitud. El lenguaje está repleto de hallazgos novedosos, especialmente en la veta caricaturesca: "Charlas [...] áridas como fabricadas con cemento" (pág. 284); "rostro plateresco de arrugas" (pág. 294); "la fui [a la anciana] escrutando con claridad y escrotando con caridad" (pág. 333). Pero también hay lunares: usos impropios de cerúleo (pág. 188), intriga (pág. 200) o fragor (pág. 28); errores como "ajimeces [...] magníficas" (pág. 340) o "se dignase a responderme" (pág. 341). La utilización de "devenir en" por ‘convertirse, llegar a ser’ es un verdadero tic que convendría podar (págs. 26, 87, 100, 101, 173, 189, etc.), así como la ya tópica, cansina e impropia de geografía por "lugar, territorio" (págs. 77, 98, 132, 142, etc.) que conduce incluso a hablar de "la geografía devastada de tus muslos" (pág. 434). Pero es de mayor cuantía el poderío de la creación verbal que las ocasionales caídas, fácilmente subsanables.