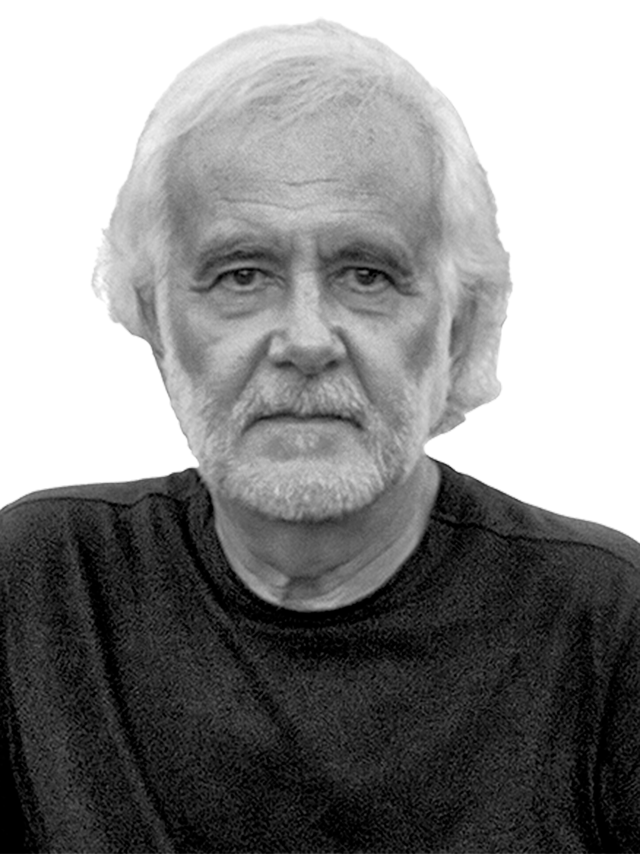En una de las últimas entrevistas al filósofo, sociólogo y antropólogo Bruno Latour, fallecido el pasado 2022, publicada en el libro Habitar la Tierra, señalaba que la historia ha demostrado que lo “moderno” se ha comportado como un frente de destrucción. Modernización a costa de mellar el planeta, modernización a costa del desmantelar lo único que poseemos. Latour se había pronunciado en este mismo sentido en Nunca fuimos modernos, remitido a un tiempo y a una forma de existencia en la que vivir y avanzar no estaba reñido con el equilibrio del entorno.
La continua aceleración, acentuada desde 1989, año que coincide, no porque sí, con la caída del Muro de Berlín, “que fue un acontecimiento del liberalismo”, nos ha entregado a un mundo de absurdidades, de velocidad ilimitada, condenado a producir lo que ni siquiera necesitamos. Fue en esa fecha, inscrita en una década pagada de sí misma, cuando se produjo la definitiva separación entre la tierra y el progreso, entre lo que Latour llama la habitabilidad y la maquinaria capitalista fuera de control.
Este discurso, que de manera facilona se puede tildar de reaccionario –para algunos es más de hoy Jeff Bezos que Donna Haraway–, denuncia la grave escisión entre la naturaleza y la política, entre la naturaleza y la técnica, un hecho que empezó a vislumbrarse en el siglo XVII, cuando la angustia entró de pleno en la mentalidad occidental, en la filosofía, en la literatura. Se trataba, decían, de despegar. La metáfora del “despegue”, que emplea Latour, aplicada a la economía y al desarrollo, es significativa por cuanto ese despegue nos ha separado del suelo real.
El ir hacia no se sabe dónde, pero cada vez más aprisa de lo que nuestras piernas alcanzan, ha convertido la historia en un callejón mal ventilado
Lo “moderno” no tiene más de tres siglos, en los que se ha operado un cambio que ha conducido a una situación crítica que la política no es capaz de revertir, entre otras cosas por su estrecha complicidad en este descalabro: ha incentivado un consumismo tan degradante, que ni siquiera sabemos quiénes somos. Lejos, siempre lejos de la realidad, quiero decir de nuestra realidad, no la de los poderes que desvencijan lo poco que queda. No debe olvidarse que la política, en su estado actual, es una antigualla que viene del siglo XVIII y que ha creado un grado de destrucción sin precedentes –guerras, nacionalismos totalitarios, sobreexplotación, terror–, incapaz de anticipación y de respuestas.
El ir hacia no se sabe dónde, pero cada vez más aprisa de lo que nuestras piernas alcanzan, atemorizados ante la posibilidad de detenernos porque se nos obliga a un individualismo extremo, ha convertido la historia en un callejón mal ventilado. El postulado de las ideas de una trasnochada “emancipación personal” está en contradicción con un mundo que nos hace cada vez más dependientes. Y de lo que dependes, escribe Latour, te define, y lo que te define es lo colectivo, tu acción en lo comunitario. El proceso de civilización burgués está llegando a su fin, pese a que muchos cierren los ojos ante esta circunstancia.
Cada vez más los jóvenes, por fortuna, intuyen lo inviable del proyecto basado en la aniquilación de los recursos. El racionalismo, tal como lo conocemos, debe replantearse, ser menos elemental y arrollador: es preciso comprender que “prosperidad y progreso no son lo mismo”. La cuestión urgente está en el paso que debe llevarnos de “modernizar a ecologizar”. Y yo añadiría otro: lo necesario de volver a pensar el saber, la cultura, no darlos por sobreseídos, como está de moda, sino refundarlos, discernir por qué no han podido evitar los absolutismos en los que hemos caído. Hemos hecho de la verdad un Positivismo. La ciencia, la religión, se han concebido a sí mismas como hegemónicas, como totalidad. Porque el amor a la verdad “única” es un desamor hacia lo humano.