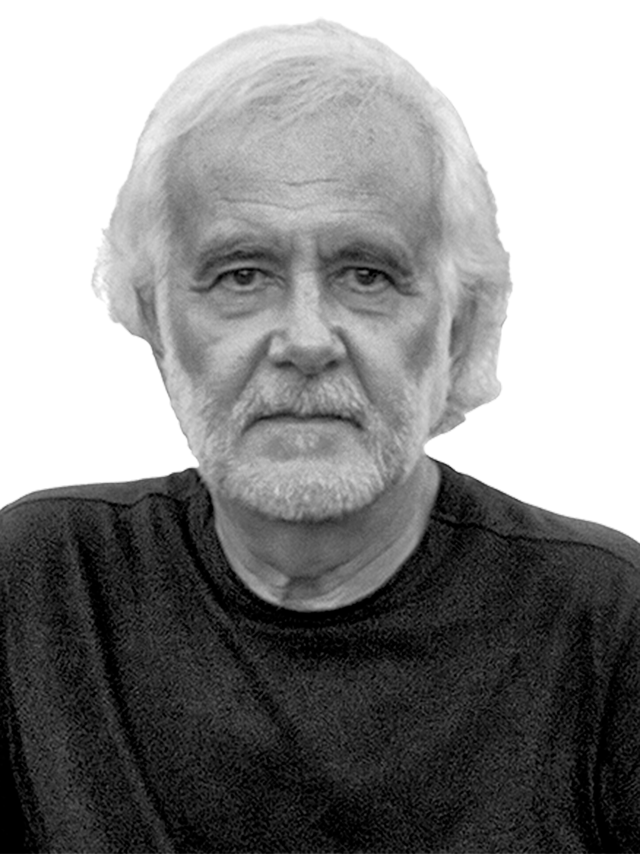Después de tantos caminos desandados, después de cumplir minuciosamente con la autodestrucción que han supuesto las guerras mundiales, las revoluciones sangrientas y los devastadores totalitarismos, a los que hoy deben añadirse la insolidaridad entre países y las irreflexivas políticas que han puesto al borde del arrasamiento la integridad de algunos Estados, cabe preguntarse qué Europa se quiere defender, si aquella que ya en el XVII instigó el principio de la Declaración de los Derechos del Hombre, cumplida un siglo después; si la Europa creadora de la democracia y preservadora del derecho romano, la Europa de Montaigne y Rembrandt, o la Europa que en las últimas elecciones ha mostrado su desesperante amnesia.
Acaso no merezca la pena emplearse en la defensa de una realidad europea que no es capaz de desprenderse de los embrutecedores hábitos que proceden de EE.UU., vendida como está a un consumo sin límites, que abarrota los supermercados y compra tanta comida que podría saciar a cinco continentes.
Una Europa con sobrepeso, cada vez más ignorante, adicta a las vacaciones y al torbellino de bajas laborales y a las consultas de psicólogos, populista, aclimatada al absurdo, que calza vistosas zapatillas deportivas, turística, maleducada, que malgasta el agua y calma la sed con bebidas energéticas, soñadora de piscinas privadas, automedicada, anhelante de juventud eterna, opulenta y egoísta, adicta al plástico, las camisetas y las chanclas, a los envases y las compras de 2 x 1, que se fotografía sin tregua y que, no dándose cuenta de lo que ocurre en el mundo, mantiene una fratricida guerra de sexos en busca de identidad.
Una Europa con sobrepeso, cada vez más ignorante, adicta a las vacaciones y al torbellino de bajas laborales, aclimatada al absurdo
Se gusta bárbara, se muestra así en los parlamentos políticos, aeropuertos y estaciones, en las ciudades vendidas al mejor postor, escenarios favoritos, entre otros, de esta sociedad que ve con indolencia las privatizaciones y la caída de la calidad de la enseñanza, que engorda a una derecha grosera y a una izquierda ensimismada y muy anticuada.
El despiste político mostrado ante las potencias exteriores es difícil de justificar, lo es su incongruencia con respecto a la inmigración y la sanidad. La única solución que se les ocurre, la más imaginativa, la más cabal, es el rearme. Las guerras no se previenen así. Solo la solvencia de una inteligente y ecuánime política es garante de la seguridad. Una Europa que es incapaz de sentar a una mesa a los contendientes que sacan provecho de las guerras que hoy acribillan a los jóvenes de Ucrania y Rusia, a los de Gaza e Israel, todos ellos perdedores y utilizados para el lucro de terceros.
Qué Europa defender, ¿la que es incapaz de implantar en serio los planes que reclama el cambio climático? ¿La que no se ha dado cuenta hasta hace poco de lo urgente que resulta contar con una autonomía energética? ¿La de una Bruselas que no usa el mismo rasero para todos los países, que, más que miembros fundadores de una unidad, son considerados, así se les llama, socios? ¿Una Europa que no puede regular las redes sociales, que se utilizan como los romanos usaban las letrinas? ¿Solo cabe disparar el gasto militar? ¿Solo cabe dar rienda suelta a los desmanes de los medios de comunicación?
¿Hay que encogerse de hombros ante la venta de empresas centrales del Estado a inversores extranjeros? ¿Es esta la Europa que queremos defender? ¿La rezagada en inversión científica y tecnológica, la que ha sembrado ignorancia en las universidades, la que expulsa a los jóvenes de las ciudades e incluso fuera de sus países, tan llenos de especuladores están, la que subvenciona –con un presupuesto risible– programas culturales sin saber qué subvenciona, ya que carece de una idea de cultura, pues se asocia al hastío del ocio?
Pensemos qué Europa queremos defender.