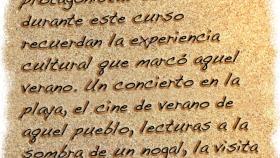El lunar de Marilyn
Ojo con el verbo pertenecer, que tiene miga. Todo el mundo entiende lo que significa “este coche me pertenece” o “yo no pertenezco al grupo de los que creen en los platillos volantes”. Todo el mundo lo entiende pero nadie lo sabe explicar. De hecho, es imposible. La relación de pertenencia (el simbolito aquel que se parecía al euro, aunque aún no lo sabíamos) —“x ? A”, ¿os acordáis?, el elemento equis pertenece al conjunto a—, junto a sus conceptos anejos de elemento y de conjunto, son elementales, indivisibles como el átomo, y no encontraréis en parte alguna una definición de ellos que no caiga, antes o después, en tautología (“pertenecer es... pertenecer”). Ni la gran María Moliner (bonita foto, ¿eh?) fue capaz de esquivar este escollo: en su asombroso diccionario dice que “pertenecer “es ser propiedad o ser parte de algo; pero “propiedad” es para ella el hecho de pertenecer algo a algo o a alguien, con lo que no hemos hecho nada. Por el lado de la “parte” tampoco avanzamos: “ser parte” es contribuir a constituir algo y “constituir”, leemos unas páginas antes, es “ser parte”. No es culpa de la Moliner, que bastante hace: su diccionario es limpísimo; de los que conozco, es el que menos definiciones circulares contiene. (Yo mismo acabo de escribir que el concepto de “elemento” es... “elemental”). Como explicaba ella —y mucho antes Linneo— las cosas se definen por su género y su diferencia específica, pero hay veces en que este método pincha en hueso.
Lo difícil que es desliar el lío de la pertenencia lo saben muy bien los que se dedican a la SETI (Search for Extraterrestrial Inteligence), que son gente muy seria, por lo general astrónomos, cosmólogos o matemáticos—nada que ver con ovnis, abducciones, cuartos milenios ni otras frikadas— y tienen muy trabajado el problema de cómo empezar una comunicación con un desconocido desde cero. Pero desde cero, cero, cuando lo que tengo en común con el otro es una longitud de onda, las leyes inmutables de la matemática y nada más. Aquí os he puesto el célebre “mensaje de Arecibo”, que redactaron (¡y enviaron a las estrellas!) en 1974 Carl Sagan y Frank Drake. Por ejemplo: a ver cómo le explicas el concepto izquierda/derecha a un tío de otra galaxia, que no sabe dónde tienes el corazón, ni en qué sentido avanzan las agujas de los relojes suizos, ni por dónde sale el sol, ni nada de nada. La idea abstracta de bilateralidad se la podrás explicar, pero te será imposible hacerle saber si el lunar ese que me trae a mal traer lo tienes en el carrillo derecho o en el izquierdo. Cielito lindo. Alguno dirá que bastaría con enviarle a ET una foto escaneada de Marilyn, con su célebre lunar (¡que en realidad era una verruga maquillada de oscuro!) situado a la izquierda, pero no. Para que el hombrecillo verde pudiera recomponer la imagen en su intergaláctica mente, o pantalla o impresora, antes tendríamos que haberle hecho saber que los píxeles que le envío codificados en ondas de radio se han de disponer de izquierda a derecha (o al revés) y ya estamos otra vez como estábamos. ET nunca sabrá si está viendo a Marilyn o a la imagen de Marilyn en el espejo. Del asunto izquierda/derecha se pueden mostrar ejemplos, pero no dar explicaciones. Pues a la pertenencia le pasa igual.
Y sin embargo, a pesar de ser inexplicable, pocas ideas resultan tan intuitivas —¡y tan trascendentales!— como la de que algo pertenezca a algo o a alguien. La mitad del comportamiento humano (incluido el comportamiento artístico) se explica por la necesidad de pertenencia, sea a una pareja, a una familia, a un grupo de un tipo o de otro, a la tribu... Y la otra mitad se explica por nuestra necesidad de posesión de cosas y de personas, que es también “pertenencia” pero vista desde el otro lado.
La pertenencia, como todos los conceptos elementales, aparece en los lugares más inesperados. Por ejemplo, en la definición de esa cosa tan misteriosa que es el “yo”, esa conciencia que tenemos todos de ser un ser individual, distinto de los demás. La sola idea de que el yo pueda desaparecer o reblandecerse (por la muerte o por la esquizofrenia) nos causa terror. La mente no es, al final, más que un flujo de imágenes, o de “contenidos” como se dice ahora. De esas imágenes, algunas me representan a mí y otras representan el resto del universo. Para el neurólogo Gustavo Damasio, Premio Príncipe de Asturias 2005 y principal autoridad mundial en la materia, la divisoria entre unas imágenes y otras (entre yo y lo demás) viene establecida por una emoción que funciona como un marcador, una banderita, que nos hace “sentir” que esta imagen que ocupa ahora mi mente se refiere a mí y no al resto del mundo. El resultado es..., ¡efectivamente!, una relación de pertenencia. Yo soy la suma de todo aquello que me pertenece. O como decía William James: «El yo como objeto, el yo material», porque existe también un yo como sujeto, un yo conocedor, pero eso es harina de otro costal, «es la suma total de lo que un hombre puede llamar suyo, no solo su cuerpo y las potencias de su mente, sino también su ropa, su mujer y sus hijos, sus ancestros y sus amigos, su reputación y su obra, su tierra y sus caballos, su yate y su cuenta corriente». La apariencia machista y economicista de la frase es solo eso, apariencia: a mi mujer la siento como “mía” en el mismo sentido en que digo que es mío mi primo, mi jefe, mi forma de hacer la tortilla de patata o mi equipo de fútbol. No estoy diciendo más que me siento vinculado a ellos. La sola percepción de cualquiera de estos objetos (o procesos, o personas), el solo pensar en ellos, despierta en mí una sensación inequívoca de pertenencia, de ser “lo mío”, y a esa sensación la llamamos “self”, dicho sea en inglés. Ojo con la pertenencia. En la vieja expresión x ? A, ¡resulta que “?” era yo!