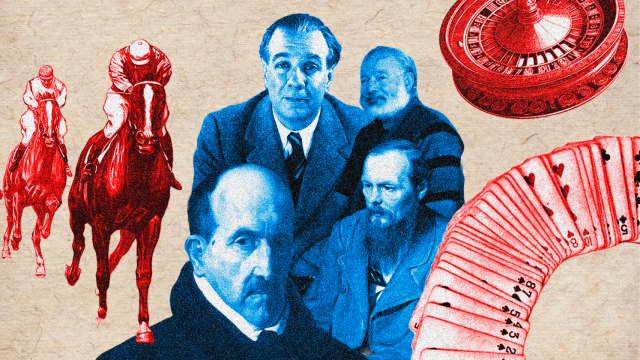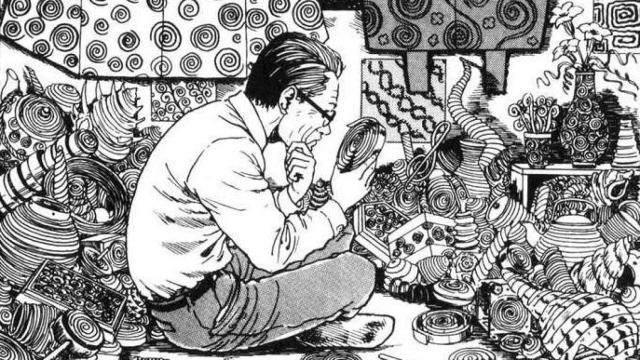Image: Herta Müller: "Oponerse a una dictadura es sano, pero no salva a nadie"
Herta Müller: "Oponerse a una dictadura es sano, pero no salva a nadie"
La Premio Nobel de Literatura presenta en España Todo lo que tengo lo llevo conmigo, novela basada en las vivencias de su fallecido amigo el poeta Oskar Pastior
29 junio, 2010 02:00Herta Müller en el Instituto Goethe de Madrid. Foto: Antonio Heredia
El toque de color no se lo da a la escritora el traje negro que se ajusta a su flaca figura. Tampoco el pelo bruno, que recoge hacia atrás con las gafas de sol, por cierto, también oscuras. El color se lo dan a Herta Müller unos ojos muy azules, muy bonitos, perceptibles a lo lejos. También los labios, siempre de rojo, rompen la sobriedad de la Premio Nobel de Literatura. Pero definitivamente ella brilla si sonríe, dosificado el gesto durante un discurso serio y de pronunciación grave y casi triste. "Siempre me he sentido vieja, no es algo que yo elegiera, pero siempre ha sido así", explica durante una entrevista sobre su libro Todo lo que tengo lo llevo conmigo (Siruela), que presenta estos días en España.Pero la escritora incluso se ríe de vez en cuando, como en aquellas fotos a la puerta de su casa, el día en que se supo ganadora del prestigioso galardón literario, y sonríe sorprendida si se le pregunta de qué manera en aquel momento, tras recibir la noticia, le cambió la vida. "Todo sigue igual -admite-, ya había recibido otros premios como también los han merecido otros muchos escritores, no entiendo tanta magia con el Nobel".
Así que la autora rumano alemana le quita importancia al reconocimiento más importante de las letras como se la quita a su propia escritura: "Cada uno escribe de acuerdo a su estructura psíquica, yo intento que cada frase tenga su papel, y cuando digo algo tan sólo quiero decir exactamente eso, lo que está ahí escrito". En este sentido, también le roba el mérito a la literatura como una herramienta para transformar la historia o reivindicar los acontecimientos vividos. "La realidad no es más que una materia prima con la que la lengua trabaja, desmenuzándola y recomponiéndola", señala.
Herta Müller está con el no, con la negativa, y por no creer, tampoco cree en la escritura como terapia para sanar heridas. "En mis libros la enferma no era yo, sino el sistema. Oponerse a una dictadura es sano, pero no salva a nadie. Sin embargo, escribir, eso sí, da una estabilidad, no sólo es un sustento sino una forma de darle sentido a una vida". Por otra parte, se considera incapaz de definirse: "Ni idea, la identidad es una cosa de los políticos. Supongo que todos tenemos que venir de algún sitio y que soy lo que implica haber nacido en Rumanía dentro de la minoría alemana. Allí desde los 15 años empecé a relacionarme con la lengua y con el pueblo rumanos, así que mi obra quedó para siempre asociada a ese proceso de socialización".
"Los amigos nos turnábamos para conseguir los libros"
Es bonito, por otra parte, escucharla hablar sobre ese descubrimiento suyo de la literatura, de su conversión en intelectual politizada en la Rumanía de Ceaucescu. Allí se enroló en un grupo de estudiantes asociado a la literatura y la política en el que los miembros se turnaban para ir a buscar libros al instituto Goethe de Bucarest, una institución que, confiesa, no sabe cómo se le coló al dictador. El caso es que allí estaba el instituto, a 800 kilómetros de su casa, así que los jóvenes viajaban con una gran maleta que luego se traían llena de libros para pasárselos entre los compañeros. "Ceaucescu no tenía nada que objetar contra Kafka, Semprún o García Márquez", autores que dice haber leído en profundidad, "pero había muchos otros grandes escritores totalmente prohibidos. Muchos de nosotros fuimos observados, otros fueron perseguidos, encarcelados y algunos asesinados. Estábamos bastante solos". Para la autora de El hombre es un gran faisán en el mundo toda aquella humillación podría haberse evitado: "Yo habría aprendido lo mismo sin necesidad de pasar por esa experiencia que sólo me produjo impotencia e indignación".
Algunos años después conoció la autora a Oskar Pastior, el poeta de una generación anterior a la suya que le abrió los ojos en torno a los campos de concentración de la Unión Soviética y cuyas vivencias forjan la historia de Todo lo que tengo lo llevo conmigo, novela que estaban preparando juntos y que se vio truncada por la muerte "absurda" del escritor justo cuando empezaban a reconocerlo: "Mi madre y todas las personas de mi pueblo habían sido llevadas a estos centros, pero allí nadie hablaba de ello, supongo que porque eran gente del campo. Fue Oskar el primero que me contó su experiencia como deportado, yo ya conocía sus libros de forma clandestina y a través de las excelentes lecturas de su obra que él organizaba. El miedo por ser homosexual y por haber estado en un campo de concentración hizo que su primera poesía fuese convencional. Pero, luego, cuando viajó a Alemania, creó un lenguaje propio, muy experimental. Decía que la lengua se le había roto con esas vivencias".
"La literatura se va allá donde está el peso de lo vivido"
Se emociona Müller al recordar a su amigo, la voz que le llevó a no separarse nunca más de un pasado reciente y terrible que, de alguna manera, ella había heredado y que, de hecho, está en cada uno de sus libros: "Yo no elegí este tema, forma parte de mi biografía. De no haber vivido en una dictadura habría escrito de otras cosas, pero la literatura se va siempre allá donde está el peso de lo vivido. Por eso en Rumanía sigo teniendo detractores, porque hay gente que no acepta que yo siga siendo crítica con este país". En este sentido, la escritora establece conexiones entre autores, cabalga entre Semprún y Solzhenitsyn, nombra a Lorca, pregunta por Saramago, y concluye que todas las tragedias son la misma: "Siempre dije que Macondo era mi pueblo y cuando hace poco visité el barranco donde mataron a Lorca en Granada pensé, con aquel frío, que las rocas y los árboles eran los mismos que los de los campos de concentración. Decía Semprún que la naturaleza es indiferente, cada uno ve en el árbol y en la piedra lo que quiere ver".
Herta y Oskar
El lenguaje de Herta Müller es muy heredero de la poesía. La contención, los símbolos, la precisión de las frases, que asegura pensar "hasta 30 veces", todo parece venir de un profundo gusto por la tradición poética, aunque ella reconoce haber leído siempre "algo de todos los grandes escritores". Comparada con Juan Rulfo, por ejemplo, confiesa recordar la lectura, hace ya muchos años, de Pedro Páramo. Y es que en el fondo le da igual el tipo de obra que sea, lo que le importa es "la intensidad estética". Pero Herta es también heredera de una tradición literaria comprometida, y sus mitos engloban también a autores como Semprún y Thomas Bernhard.
Estos dos factores, el estético y el político, estaban también patentes en la obra de su amigo Oskar Pastior, del que parte la historia de Todo lo que tengo lo llevo conmigo y con el que viajó a los parajes que albergaron los campos de concentración para reconstruir la historia de su vida. Con la narración Pastior, que fue perseguido por su condición de alemán y por la de homosexual, Herta empezó a tejer una obra que lleva la militancia política a los estratos inferiores a los estados, a la persecución entre conciudadanos. "En Rumanía la homosexualidad se consideró un crimen hasta la caída de Ceaucescu, pero hoy sigue sin estar tolerada en la vida cotidiana. Las mentalidades no se pueden modificar con una ley", condena.