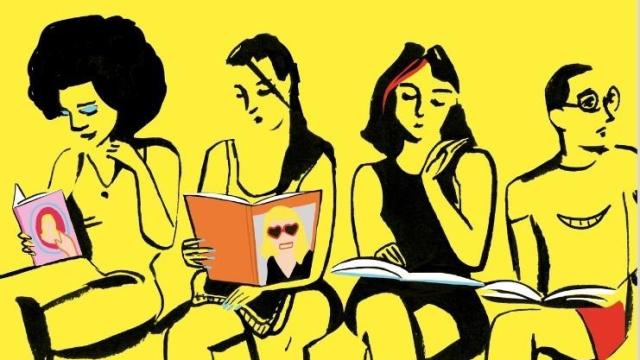De mujeres con hombres
Richard Ford
31 octubre, 1999 02:00La última novela de Richard Ford, El Día de la Independencia (1997) confirmó a su autor, más allá de los premios obtenidos (PEN/Faulkner, Pulitzer), como uno de los grandes narradores de este fin de siglo. Ahora está a punto de publicar un libro de relatos, De mujeres con hombres (Anagrama), en versión de Jesús Zulaika. Son tres historias, a caballo entre Estados Unidos y París, sobre el amor, el sexo y el sentido de la vida. Un libro ejemplar, del que ofrecemos el comienzo del último relato, "Occidentales".
Charley Matthews y Helen Carmichael habían viajado a París la semana anterior a navidad. Al hacer sus animosos planes para el viaje, allá en Ohio, no esperaban pasar más que dos días en la capital francesa, tiempo suficiente para que Charley -que había publicado su primera novela- almorzara con su editor francés, visitara algún museo en compañía de Helen y disfrutara con ella de un par de comidas incomparables y quizá hasta de un buen espectáculo de ballet. Luego volarían a Inglaterra, donde Matthews esperaba visitar Oxford, la universidad donde había estado a punto de ser admitido quince años atrás. (En el último minuto había sido rechazado, y hubo de cursar el doctorado en Purdue, una universidad de la que siempre se había sentido avergonzado.)Las cosas en París, sin embargo, no les habían salido como esperaban.
En primer lugar, el tiempo, que según el periódico de Ohio habría de ser fresco y seco a finales del otoño, con bastante sol benigno por la tarde -perfecto para largos paseos por el Bois de Boulogne, o para travesías en barco por el Sena- se había vuelto frío y deplorablemente húmedo de la noche a la mañana, con una densa y oleosa niebla que hacía imposible ver nada y convertía el pasear en una actividad harto penosa. Matthews, durante el trayecto en taxi desde el aeropuerto, vio en la guía Fodor’s que París estaba mucho más al norte de lo que había imaginado. Siempre había ubicado la capital de Francia mucho más hacia el centro, pero comprobó que se hallaba situada en el mismo paralelo que Gander, Terranova, lo cual explicaba sobradamente lo que la guía decía al respecto: que en París llovía más que en Seattle, y que normalmente el invierno empezaba en noviembre.
-No es extraño que haga frío -dijo Matthews, mirando por la ventanilla las calles desconocidas y oscurecidas por la lluvia-. Estamos a sólo medio día en coche de Copenhague.
La segunda nueva inesperada llegó cuando François Blumberg, el editor francés de Matthews, telefoneó la misma tarde de su llegada para interesarse por cómo estaban pero también para decirles que sus planes habían cambiado. Les comunicó que aquella misma tarde volaba con su mujer y sus cuatro hijos a cierto lugar del océano índico, y que por tanto no podía invitar a Matthews a almorzar ni a visitar la editorial -éditions des Châtaigniers-, pues cerraban por vacaciones de Navidad. Lo súbito y descortés de la cancelación parecía no obstante satisfacer en cierta medida a Blumberg, aunque era el propio Blumberg quien le había propuesto el viaje a Matthews ("Nos haremos muy amigos durante su estancia"), y era Blumberg quien había prometido ser su guía en la capital francesa: secretos jardines orientales, propiedad de amigos de Blumberg, ricos y con título nobiliario, comedores privados en restaurantes de cinco estrellas, salas del Louvre cerradas al público, llenas de Rembrandts y de Da Vincis...
-Oh, claro, por supuesto, ciertamente..., cuando vuelva a París la próxima vez haremos que sea una larga, larga visita...-dijo Blumberg al teléfono-. Ahora en Francia no le conoce nadie. Pero vamos a remediarlo. Cuando hayamos publicado su libro, todo cambiará. Ya lo verá. Se hará famoso. -Blumberg emitió un sonido como de asombro ahogado, una rápida y poco profunda inspiración que sugería que había dicho algo que le causaba asombro a él mismo. Al parecer todos los franceses eran adictos a ese sonido, pensó Matthews. La única francesa que daba clases en el Wilmot College, donde él había enseñado en un tiempo, lo hacía constantemente. Matthews no tenía la menor idea de su significado.
-Supongo que sí -dijo Matthews.
Estaba en la cama, y sólo llevaba puesta la camisa del pijama. Blumberg le había despertado de su letargo de recién llegado. Helen, desafiando el mal tiempo, había salido a comprar algo de comer, pues al parecer su hotel, el Nouvelle Métropole, se consideraba demasiado empobrecido como para proveer de comida a sus huéspedes. Fuera, en la fría y lluviosa rue Froidevaux, un grupo de moteros aceleraban sus máquinas en medio de un gran estruendo, y unas airadas voces de varón gritaban en francés como si estuviera a punto de estallar una pelea. Se oía cada vez más cerca una sirena de la policía, y Matthews se preguntó si se dirigiría hacia su hotel.
-Pero consideraría un favor personal -siguió Blumberg- el que se quedara para reunirse con su traductora, Madame de Grenelle. Es muy, muy famosa, y muy difícil de convencer en lo relativo a las novelas americanas. Pero su novela le ha parecido fascinante y quiere conocerle. Infelizmente, no estará en París hasta dentro de cuatro días.
-No pensábamos quedarnos tanto tiempo -dijo Matthews con irritación.
-Bueno..., como usted quiera, por supuesto -dijo Blumberg-. Pero ayudaría en el proceso. La traducción no se reduce meramente a verter su texto al francés; se trata de reinventar su obra para adecuarla a la mentalidad francesa. Por tanto es necesario que la traducción sea absolutamente perfecta, a fin de que la gente llegue a conocer fielmente el original. No queremos que usted o su libro sean mal comprendidos. Queremos que se haga famoso. La gente pierde mucho tiempo interpretando mal a los demás.
-Eso parece -dijo Matthews.
B lumberg, entonces, le dio a Matthews el número de teléfono y la dirección de Madame de Grenelle, y volvió a decir que ella esperaba que la llamara. Por su relación epistolar, Matthews siempre había imaginado a François Blumberg como un hombre de edad, amable conservador de una llama antigua, supervisor de una cultura rica y llena de historia que sólo a unos cuantos les era dado compartir: alguien que habría de gustarle de manera instintiva. Pero ahora lo imaginaba más joven -incluso de su misma edad, treinta y siete años-, menudo, pálido, con incipiente calvicie y granos en la cara, quizá un intelectual mediocre que se sacaba un sobresueldo editando para la editorial, alguien de traje negro brillante por el uso y zapatos baratos. Matthews imaginó a Blumberg subiendo trabajosamente la escalerilla metálica y empapada de lluvia del vuelo chárter lleno de humo y con overbooking, seguido de su esposa y sus cuatro retoños, cargados de maletas y bolsas de plástico, todos chillando a voz en cuello.
-En fin -dijo Blumberg, como con premura de tiempo-. Esta es, por supuesto, una época perfecta para visitar París. Los parisienses huimos en busca del calor. Queda todo para ustedes, para ustedes y para sus amigos los alemanes. Nosotros volvemos a hacernos cargo de la ciudad cuando ustedes han terminado. -Blumberg se echó a reir, y luego dijo-: Espero que la próxima vez podamos conocernos.
-De acuerdo -dijo Matthews-. Yo también.
Intentó decir algo más, algo que diese cuenta del trastorno que tal cambio de planes les habría de causar. Pero Blumberg le espetó una indescifrable frase en francés, volvió a reír, emitió de nuevo aquel sonido como de asombro ahogado y colgó.
Matthews, como es lógico, tomó aquello como un insulto. Un insultante desaire muy propio de los franceses (aunque no sabía a ciencia cierta en qué podría consistir tal especificidad en los insultos). Pero la respuesta apropiada era sin duda hacer las maletas, llamar a un taxi, dejar el hotel y partir en el primer medio de transporte disponible. No estaba seguro de adónde. Sólo que el resto del viaje se vería ensombrecido por el desencanto antes de que les fuera siquiera dada la oportunidad de disfrutarlo.
Matthews se deslizó fuera de la cama y fue hasta la ventana descalzo y en chaqueta de pijama. Al otro lado de los cristales fríos el aire era espeso y sucio. No parecía en absoluto Navidad. No parecía París, tampoco. Al otro lado de la rue Froidevaux se divisaba un gran cementerio que se difuminaba en niebla y árboles, más allá de donde alcanzaba la vista, y a la derecha, entre la niebla, alcanzó a ver la descomunal estatua de piedra de un león, en medio de una atestada rotonda. Más allá se divisaban manzanas de edificios e hileras de coches que circulaban en uno y otro sentido por una amplia avenida iluminando la sombría tarde con sus luces amarillas. Eso es París, se dijo Matthews.
Richard FORD