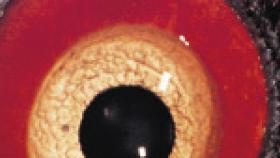Image: Catedrales de cristal
Catedrales de cristal
Por el camino de Umbral
26 diciembre, 2001 01:00"Composición abstracta" (fragmento), de Serge Poliakoff (1952)
Durante una buena parte de mi infancia me consideré una oveja y esto no me preocupaba nada, ya que a las ovejas las veía o suponía vistiéndose de niño los domingos, como yo, para ir a las grandes catedrales a escuchar los órganos de cristal que paraban la velocidad del viento
En el centro de aquellas soleadas soledades estaba el quiosco de Tana, con Tana vendiendo helados. Yo le llevaba un sello diminuto, dentado, con la minuciosa mentira de Napoleón triunfando en Waterloo, y ella me daba a cambio un helado de fresa. Toda la infancia olía a hierba. Me refiero a los huertos de la tía Socorro, donde yo estaba tirado entre las ovejas que pastaban y al cabo del tiempo llegué a considerarme una oveja, pues no tenía otra manera de calcular quién era yo, ni siquiera un espejo. Allí me estaba tirado, entre las ovejas, masticando hojas que sabían a bosque y a caramelo amargo.
Durante buena parte de mi infancia me consideré una oveja y esto no me preocupaba nada, ya que a las ovejas las veía o suponía vistiéndose de niño los domingos, como yo, para ir a las grandes catedrales a escuchar los órganos de cristal que paraban la velocidad del viento y llenaban el cielo de ángeles, santos y otras figuras que me hacían comprender el anhelo de la gente por ir al cielo, un sitio que debía estar siempre animadísimo, con alfombras como las de tía Socorro y con hierba para los niños ovejunos y las ovejas aniñadas que los domingos llevan lazo. A lo lejos, por la parte del río, sonaba un tren, que se llevaba la ciudad enganchada hasta otro domingo, y por eso vivíamos tan solitarios. Los lunes, el rugido de los aviones cambiaba otra vez el color del cielo, que se ponía color locomotora. Eran los alemanes de la Legión Cóndor que iban a bombardear Guernica. Ya de mayor me llevaron a ver el cuadro de Guernica y creo que a Picasso se le olvidaron los alemanes, pues allí no se ve un solo alemán, con los uniformes tan brillantes que tenían. Pero todavía hay en la ciudad una calle que les recuerda.
La infancia es cuando una montaña se convierte en un cine. A media tarde yo dejaba de ser oveja y subía a la casa para ayudar a tía Socorro y a la joven criada a dar caza al Espíritu Santo, que estaba en el palomar, y a la criada, la Conce, que era jovencita, se le veían las corvas cuando se subía a la alta escalera, cosa que a mí me gustaba mucho, de modo que yo no debía ser una oveja. La tía Socorro ponía el Espíritu Santo estofado para la cena, aunque no fuese Navidad, y en eso se notaba que era rica, como también en las longanizas de oro, o sea monedas de Carlos III que envolvía en papel de plata. Cuando me dejaban cruzar aquella calle tan ancha yo me iba a ver el erizo que tenían disecado en el escaparate de enfrente y me hubiera gustado ser un niño para que me comprasen el erizo y jugar con él, pero yo no era más que una pobre oveja que comía hierba y sólo me volvía humano cuando daban las horas los relojes cristalinos de las catedrales de cristal, un sonido que vibraba en el tiempo exactamente una hora o un cuarto de hora, según. Era el tiempo que aprovechaba para ir corriendo adonde Tana con mi sello de Napoleón a que me diese un helado de fresa, o para subir con la Conce al palomar a cazar al Espíritu Santo o para ver pasar el río, pedregoso de agua, con su canción de almacenes, o para ver pasar los aviones de la Legión Cóndor, que las otras ovejas ni siquiera levantaban la cabeza.
A veces, ya digo, una montaña se convertía en un cine, toda la infancia olía a fresa y yo me acostaba en mi cama de niño muerto, que la tía Socorro había colgado de rosarios. O sea, que me acostaba oveja pero con la esperanza de levantarme niño, jugar con el erizo, ir a por el helado adonde Tana y ver pasar el tren que se llevaba tras de sí toda la semana, dejando la ciudad aún en mayor soledad y silencio, que los de la Legión Cóndor ya no pasaban porque los monigotes de Picasso les habían ganado la guerra. Esto trataba yo de explicárselo a mis hermanas las ovejas, pero ellas eran un rebaño y los rebaños, de ovejas o de hombres, siempre se han dejado llevar, mayormente, por el ruido, como me decía la tía Socorro, que por eso no se metía en política y todo lo más jugaba al parchís. Lo que nos jugábamos era un sello de Napoleón, siempre el mismo, porque la Tana me lo devolvía, y si yo ganaba el sello dormía con Napoleón bajo la almohada y al día siguiente iba corriendo a por un helado de fresa. La infancia, no sé si lo he dicho ya, huele siempre a fresa.