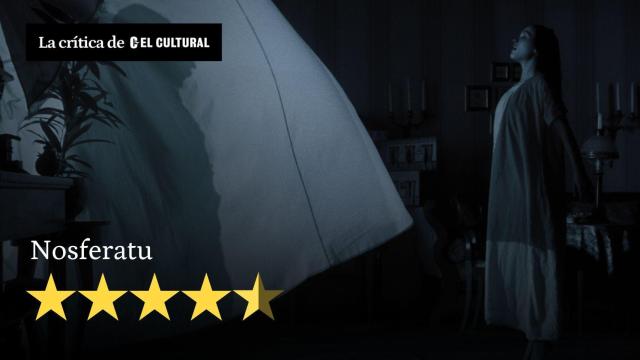Image: La muerte es impar
La muerte es impar
Nanni Moretti estrena su obra maestra La habitación del hijo
3 octubre, 2001 02:00En Ruido de fondo, extraordinaria novela sobre el lenguaje como único salvavidas de un mundo en extinción, Don DeLillo decía que la muerte es impar. Vayamos un poco más lejos: la muerte es un número primo. Incomprensible, indivisible e implacable, como la mente de un asesino en serie. Autárquica, como lo era el italiano Nanni Moretti antes de realizar La habitación del hijo. Al director de Querido diario, autor de una de las filmografías más estimulantes y discutibles del reciente cine europeo, le ha costado varios años darse cuenta de que el universo no gira alrededor de sus comentarios a pie de página, de sus airadas observaciones políticas, de sus gritos contra el consumismo y la confusión ideológica de la sociedad occidental. Mal que nos pese, el universo gira alrededor de la posibilidad de muerte y de lo que eso genera: posibilidad de vida. Me resulta difícil recordar una película que haya tratado de un modo tan frontal y descarnado lo que supone la muerte de un ser humano. Lo que supone para los que se quedan, para los que sobreviven a esa persona que comía, hablaba, pensaba y amaba, y que ahora ha desaparecido para siempre.
En La misa ha terminado, el padre Giovanni tenía que entender el suicidio de su madre desde una fe que se desvanecía como una cortina de humo. En Querido diario, Moretti se deslizaba por las notas interpretadas por Keith Jarrett evocando y redescubriendo el lugar donde Pasolini fue asesinado. La muerte era, en cualquier caso, abstracta. Existía como idea, pero no clavaba la tapa de un ataúd. Ahora la muerte irrumpe como un rayo malvado en la vida cotidiana de una familia pequeño-burguesa. Irrumpe haciendo daño: se pueden escuchar sus arañazos, los gemidos de miedo que provoca.
Benevolencia cotidiana
Así las cosas, Moretti demuestra que nadie, ni siquiera los que creen estar protegidos por la apacible y amortiguadora seguridad de la sociedad del bienestar, están libres de ese súbito relámpago. Desde su primera proyección en el Festival de Cannes (donde se llevó la Palma de Oro), la crítica denunció la benevolencia de la primera parte de la película, en la que la vida familiar de Giovanni, su mujer Paola (impecable Laura Morante) y sus hijos Andrea (Giuseppe Sanfelice) e Irene (Jasmine Trinca) parece discurrir en una burbuja de felicidad. Es, en todo caso, una benevolencia adormecedora y tremendamente cotidiana. En la familia de Giovanni no ocurre nada, como no ocurre nada en el 99 por ciento de nuestras vidas, rellenas de ficciones ajenas o problemas insignificantes. En lo insignificante de un café matinal después de una sesión de footing -el deporte como salvación: la lógica reivindicación del cuerpo de un ateo-, del supuesto robo de un fósil en un instituto, del amor furtivo de una adolescente, de las confesiones de los pacientes a un psicoanalista que parece abusar de su paciencia para escuchar, para ayudar a los demás.
Si hay algo admirable en La habitación del hijo es la sutileza con que Moretti reparte pistas, indicios de muerte que, más tarde, cobrarán todo su sentido. Que Andrea sea, finalmente, un mentiroso, no sólo otorga credibilidad y humanidad a su personaje sino que introduce un leve, banal signo de distorsión en una horizontal vida familiar. Giovanni no entiende que su hijo deje ganar a su contrincante en un partido de tenis. No entiende su falta de ambiciones. Giovanni no entiende, a secas. Antes de que Andrea muera, la familia se separará. En esa secuencia fragmentada, en la que todos los personajes parecen haberse perdido en un laberinto al aire libre, la muerte se hará cada vez más presente. El montaje en paralelo nos anuncia que el destino está a punto de cometer una injusticia. Paola, desconcertada, será testigo de un robo. Irene está a punto de caerse de una moto. Giovanni podría tener un accidente de coche. El destino, es obvio, es injusto, y deja que el hijo desaparezca en el mar azul de un día soleado. Nosotros, como Giovanni (o como Nanni Moretti), no podremos reconciliarnos con él. No le conocimos, y sólo podremos conocer el hueco de su cuerpo.
Naturalismo sádico
Con la muerte de Andrea, muere el personaje Moretti. Nanni-Giovanni cambia de piel. Aprile terminaba con un mambo que parecía una celebración de la vida (Moretti acababa de tener un hijo). Era, quién lo iba a decir, la música funeraria de un artista egocéntrico cuyo riquísimo discurso creativo intentaba explicarse a sí mismo sin atender a interferencias. Lo autobiográfico ha dejado de tener sentido. Moretti, que ha madurado, se pregunta por la posibilidad de un futuro que no dependa de su voluntad como autor o como persona. Concentra su energía en una historia lineal, rota por el azar. Y no teme afrontar el reto: en La habitación del hijo, la muerte es concreta. Su aproximación al dolor es objetiva, naturalista. Nunca el naturalismo había resultado tan necesariamente sádico. No se nos ahorra nada, igual que a los personajes, que sufren, cada uno a su manera, el dolor que una absurda misa nunca podrá aplacar. El psicoanalista modelo, que dejó de hacer footing con su hijo para atender a uno de sus pacientes, ha perdido la distancia sobre las cosas. El peso del silencio tras la insoportable, impresionante secuencia del entierro -en los clavos, como en la incineración de Pau y su hermano, termina todo-, es el peso de una doble pérdida: la pérdida de Andrea y del personaje Nanni, que se ha paseado por una feria incendiada de luces de neón y osos de peluche sin comprender de dónde proviene esa vida fulgurante. Es en ese sentido en el que podríamos afirmar, como Stéphane Bouquet en "Cahiers du Cinéma", que La habitación del hijo es una película mitológica sobre el sacrificio: el mito se suicida.
Lo que sigue es una sucesión de rituales que, inútilmente, necesitan rellenar una ausencia. El sentimiento de culpabilidad del padre, que duda y se tortura imaginando lo que podría ser y no es. La tristeza callada de la hermana, que intenta proteger la de sus padres. El dolor exhausto, abrumador, de la madre, que quiere recuperar a su hijo a través de una carta de amor adolescente. Todos ellos, habitantes de esta hermética tragedia, buscan en los objetos el sentido de una vida que se les escapó y que se les escapa, la suya propia. El tiempo de un partido de básquet o de una sesión de psicoanálisis se alarga sin objetivos. Sólo la súbita aparición de un personaje -una novia de campamento- que no esperaban, una herencia del otro mundo, un regalo inesperado, les despertará de su letargo, quién sabe si para bien. Es en ella, Arianna (Sofia Vigliar), donde se almacenan todas las esperanzas de resucitar la presencia de un personaje que, sin querer, se convierte en la lápida que nos cubre, el verdugo que ha desintegrado una unidad familiar falsamente equilibrada. Nadie podrá acusar a Moretti de manipulación. Su acercamiento a la muerte es tan seco, tan escaso en recursos melodramáticos -Bailar en la oscuridad es al melodrama lo que La habitación del hijo es a la tragedia griega-, que no podemos sino entregarnos a su austero pesimismo.
La irrupción de Arianna y un accidental mochilero provocará el viaje hacia la frontera. Es el primer momento en que la familia está unida desde la muerte de Andrea. Es desarmante el modo en que Moretti filma ese viaje. Silencioso y sereno, como un viaje al fin del mundo. A los confines de la Tierra, donde lo telúrico y lo líquido se funden. "No te duermas", le dice Giovanni a Paola: como si la complicidad de la vigilia fuera el gesto que precede al olvido definitivo. Están a punto de llegar al límite de todas las cosas. El mar culpable rompiendo sobre el By This River de Brian Eno. No se equivoca el crítico Frédéric Bonnaud en "Les Inrockuptibles" cuando compara la playa de Moretti con la playa de Sonatine y Hana-bi. Para Kitano, la playa es también el lugar donde la vida se reconcilia con la muerte, reconociéndose en ella como un borracho mirándose al espejo.
Hermoso final
Asustado pero sabiendo que no puede hacer nada por evitar lo inevitable: que nada volverá a ser igual, que sólo nos queda la mirada desesperanzada hacia alguien que se marcha. Moretti ha confesado que rodar esta película ha sido doloroso, mucho más que cuando nos relató su odisea contra el cáncer en Querido diario. Ha tenido que esperar diez años para afrontar esta historia con el corazón bien entrenado. En la ambigöedad del hermoso final, Moretti nos brinda la posibilidad de que entendamos el delgado sentido de nuestra vida, que no es otro que aceptar el vacío que deja una persona que no volverá jamás.