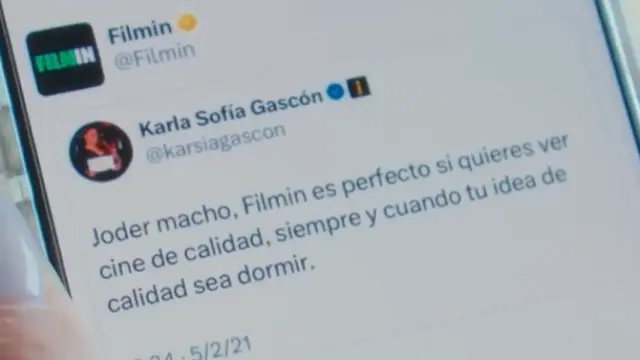Robert Altman y algunos de sus personajes más famosos. Foto: Rubén Vique
Robert Altman a los 100: un 'rompicoglioni' siempre incómodo para la gran industria de Hollywood
El 20 de febrero se cumplen 100 años del nacimiento del director de M. A. S. H. y Vidas cruzadas, la encarnación por excelencia del outsider dentro del sistema.
Más información: Paul Newman, 100 años de la indomable mirada azul
Definición de iconoclastia en Hollywood: Robert Altman. Se podrían añadir otros tantos conceptos de equivalente sentido para tratar de aproximarnos a la obra y a la trayectoria profesional del cineasta que nació, hace ahora exactamente cien años, en Kansas City (Missouri) y cuya filmografía recorre –desafiante y provocativa– las tres últimas décadas del siglo veinte en el cine norteamericano, con un epílogo harto coherente que se extiende hasta 2006, fecha de su postrer largometraje.
Descentramiento de la escena, irresolución de los personajes, subversión de los géneros, desarticulación del relato, multiplicación de puntos de vista, dislocación de tramas, disolución del espacio... Nada queda en pie, o muy poco, del modelo orgánico, centrado, transparente y unitario del relato clásico tradicional en los métodos y en la mayoría de las películas de un cineasta modernista que fue, para la gran industria de Hollywood, ese rompicoglioni siempre incómodo, siempre inasimilable, que una y otra vez ponía a prueba las costuras del sistema.
Sin embargo, su modernismo, inevitablemente heredero de las rupturas y de las libertades formales conquistadas por los ‘nuevos cines’ europeos (igual que el de todos sus compañeros del New Hollywood de los años setenta), siempre fue más intuitivo que teórico, más impulsivo que reflexivo. Pero, a diferencia de sus pronto consagrados coetáneos (Coppola, Spielberg, Lucas, Scorsese…), Altman nunca llegó a ser admitido por el establishment de su entorno: aunque en aquella época estaba trabajando para las majors, “los patronos de los estudios no solo perdían dinero [con sus películas], sino que además eran tratados por él como si fueran imbéciles”, en palabras de Bertrand Tavernier y Jean-Pierre Coursodon.

Donald Sutherland, en el centro, en 'M. A. S. H.'
Altman tenía una inagotable capacidad de trabajo. Fogueado profesionalmente en la televisión entre 1957 y 1963, rueda su primer largometraje en Hollywood en 1968 para la Warner (Cuenta atrás) y al año siguiente crea ya su propia productora (Lion’s Gate) para dirigir That Cold Day in the Park. Pero será el inesperado éxito de M.A.S.H. (1970) –una transgresora sátira antibelicista filmada en la América de la contracultura, pero cuya propuesta dinamita todos los cánones humanistas a base de caos narrativo, cinismo existencial, humor corrosivo y chistes vulgares– lo que le sitúa como una figura central de aquel efervescente Hollywood en renovación.
Y si la primera víctima expresa de su iconoclastia fílmica había sido el cine bélico, inmediatamente después lo serán el wéstern (Los vividores, 1971) y el cine negro (El largo adiós, 1973) en sendas revisitaciones esquinadas y ásperas, a la vez desmitificadoras y desbordantes de energía, humor incómodo, vitalismo hedonista y transgresión genérica. Eso sin contar el inclasificable y heterodoxo juguete lúdico que supone El volar es para los pájaros (1970), o la gozosa reinvención de la memorable ópera prima de Nicholas Ray (Los amantes de la noche, 1948) con la personalísima Ladrones como nosotros (1974), en la que acción y emoción se conjugan con ritmos impredecibles para retratar a sus desamparados protagonistas.
Su bulímica necesidad de rodar, en permanente exploración de sus propios límites, le lleva a zambullirse con audacia en experimentos insólitos (Images, 1972; Quintet, 1979; la bergmaniana, simbolista y fascinante Tres mujeres, 1977) que tienen más de búsqueda poética que de prosa narrativa. Con ellos, y con títulos como Buffalo Bill y los indios (1976; la más cínica y circense desmitificación de los héroes del wéstern), H.E.A.L.T.H. y Popeye (ambos de 1980), cosecha sus más estruendosos descalabros comerciales y acaba por ser marginado de Hollywood.
Productor también de directores como Robert Benton y Alan Rudolph, se refugia después en la televisión por cable, en Europa, en la filmación de óperas y de obras de teatro a lo largo de lo que se ha llamado su ‘década oscura’, que se abre, pese a todo, con el éxito artístico de la innovadora Come Back to the 5 and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (1982).

Sissy Spacek y Shelley Duvall en 'Tres mujeres'
Pero Altman había encontrado en M.A.S.H. (quizás sin proponérselo) la horma de su zapato. Aquel calidoscopio coral, en el que la cámara no dejaba de moverse y en el que el relato se dislocaba de manera fluida para seguir a múltiples tramas y personajes, se convertirá después en el molde de sus conquistas mayores, como si fuera a la vez el hábitat ficcional, la arquitectura narratológica y el formato creativo en el que realmente se sentía más cómodo.
Con él acabará dando forma, mediante diferentes combinaciones, a algunos de sus mejores y más reconocibles trabajos: Nashville (1975), Un día de boda (1978) y luego, cuando regresa ya con plena madurez en los años noventa, su personal ajuste de cuentas con la industria que le había expulsado en 1980 (El juego de Hollywood, 1992) y su mordaz adaptación de Carver en la monumental Vidas cruzadas (1993), pero también en las posteriores Pret-a-Porter (1994), Kansas City (1996), Gosford Park (2001), The Company (2003) e incluso El último show (2006), el vitalista cierre de su filmografía.

Julienne Moorte en 'Vidas cruzadas'
Sus irrenunciables métodos de trabajo (la improvisación en el rodaje, la modificación sobre la marcha de los encuadres previstos, la utilización constante del zoom que borra el espacio, la movilidad de la cámara, la coralidad de la escena) y su concepto del sonido (su famosa mesa de mezclas con hasta 24 pistas, que le permite jugar a la vez con diferentes planos sonoros) generan una dinámica visual energética, a menudo inestable y convulsa, que problematiza tanto la definición de sus personajes como la mecánica de sus tramas y el confort del espectador, siempre sometido a un continuo sabotaje de sus expectativas tradicionales.
Siempre enamorado de sus actores (confiaba en ellos como genuinos creadores), Robert Altman –ese cineasta que se avergonzaba de ser estadounidense en la América de George Bush– es la encarnación por excelencia del outsider dentro de sistema. Retratista escéptico –a la vez lúcido y cínico, crítico y compasivo– de individualistas perdidos en un universo que se pone en escena a sí mismo con múltiples formas de mixtificación, su figura es la de un francotirador a contracorriente, un maverick orgulloso de sí mismo. Una isla de desafiante libertad creativa a despecho de todos y contra todos.