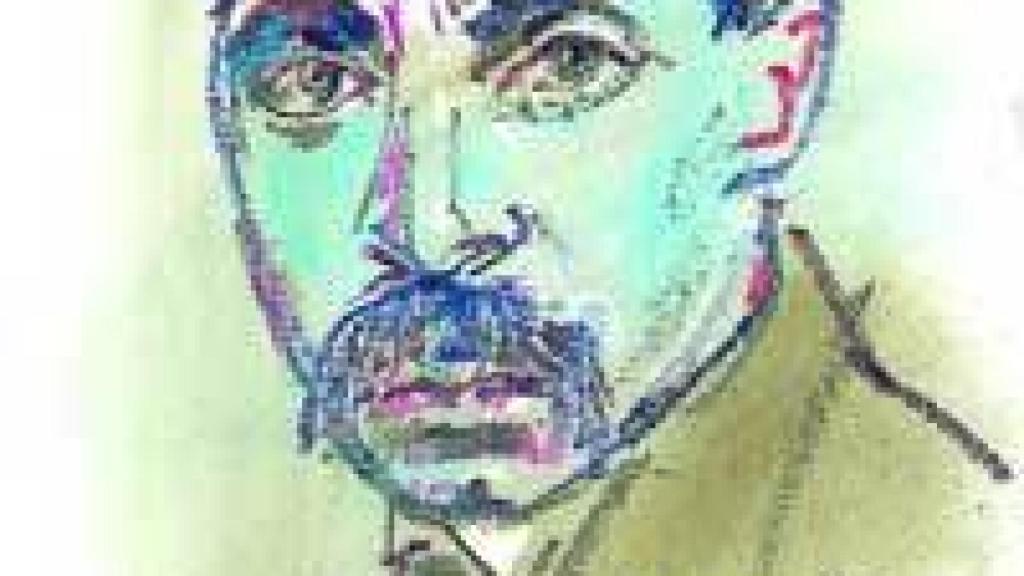
Image: Elegías de Duino, sonetos a Orfeo
Elegías de Duino, sonetos a Orfeo
Rainer Maria Rilke
20 septiembre, 2000 02:00Rainer Maria Rilke, ilustración Julián Grau Santos
Pese a los sucesivos silencios que la moda o la época del compromiso y la poesía social hicieron caer sobre él, Rainer María Rilke (1875-1926), uno de los grandes poetas del siglo en lengua alemana, puede considerarse muy bien tratado en España (y en general en el mundo hispánico) donde casi nunca le han faltado ni lectores ni abundantes traductores y exégetas. Cierto que Rilke estuvo varias veces en España y que consideró nuestro país -con Rusia- uno de los lugares más interesantes de Europa. Opinión que compartió exactamente (Rusia/España) el gran E. M. Cioran.Aunque de manera en general asistemática, casi toda la obra rilkeana (que empezó a conocerse entre nosotros, justo en 1927, vía "Revista de Occidente") está traducida al español, y sus libros más destacados -Las elegías de Duino y Los sonetos a Orfeo- cuentan con múltiples traducciones, desde la de rilkistas beneméritos como Ferreiro Alemparte, a las realizadas por poetas o escritores como Carlos Barral, Joan Vinyoli, José María Valverde (traductor además de unas Obras de R.M.R. en 1967), Gonzalo Torrente Ballester o Francisco Ayala, que tradujo Los apuntes de Malte Laurids Brigge, considerada la obra en prosa más importante del autor. Yo leí, hace años -se editó en 1981- un muy iluminador librito de Eustaquio Barjau sobre Rilke. Por eso tampoco me resulta nuevo que el profesor Barjau sea el editor y principal traductor de esta nueva antología rilkeana. Aquí tenemos otra vez -íntegros- esos dos grandes libros (Las elegías... y Los sonetos, en traducción de Barjau) mientras que una breve antología del Rilke anterior -El libro de las horas, El libro de las imágenes y Nuevos poemas, este último, a mi saber, otro de los grandes logros rilkeanos en diversa senda- completa el volumen en traducción de Joan Parra, a quien se debe también -por supuesto existen otras versiones, una muy popular en Argentina de Luis Di Iorio- la nueva traducción de las célebres Cartas a un poeta, editadas por el antaño joven Franz Xavier Kappus en 1929, pero escritas entre 1903 y 1908, con hermosos consejos y paráfrasis sobre lo que Rilke consideraba poesía...
En el prólogo a la presente edición -Dios, ángel, Orfeo- Eustaquio Barjau se pregunta a qué se debe la pertinaz presencia de Rilke en la biblioteca de tantos lectores de Europa. Rainer María Rilke encarnó, desde luego, la imagen más tradicional (y a veces más denostada) del poeta, no lejana a la de nuestro Juan Ramón Jiménez, de hombre exquisito y doliente, protegido por damas de la aristocracia europea, extranjero en todas partes y siempre -elegantemente- al borde del derrumbe, de la plenitud o del abismo. Es verdad, de otro lado, que a Rilke hay que entenderlo como un poeta simbolista, en algún momento tocado por el apetito de la concreción (Nuevos poemas) y luego por un metafísico afán de allendidad -en las soberbias Elegías de Duino- que le llevó también (mucho más lejos que a su coetáneo Paul Valèry) a las lindes de un misticismo, ajeno a cualquier religión normativa. ángel y Orfeo -en efecto, pero también hombre en ansia de traspasar fronteras- Rilke estaría dentro de esa corta saga de poetas químicamente puros, donde con Juan Ramón anda también (por no salirme de un tiempo) Yeats. Pero me parece que Rilke fue más lejos, en una poesía que roza los límites del significado, y nunca los de la palabra, pues nada hay más lejano a Rilke (pese a teóricas vecindades) que un poeta del silencio. La poesía rilkeana es hermosa y palpable carne lírica, pero su sentido es el vuelo y la idea de que el hombre es extranjero, rumbo (no sin dolor) hacia esa meta que llamó lo terrible, y que también puede ser lo fascinador. Este magnífico Rilke, que el lector tiene en plurales traducciones que podrá cotejar, llega en momento oportuno. Muchos jóvenes poetas nuestros buscan hoy (tras una etapa fecunda) trascender el realismo. Rilke (que amó lo real) estuvo también en esa flecha. En esa búsqueda nunca sobria.
XVI
Una y otra vez por nosotros abierto, rasgado,
el dios es el lugar que cura.
Tenemos un filo, pues queremos saber,
pero él es alegre, sereno y disperso.
Hasta la ofrenda pura, consagrada,
él de otro modo no la acoge en su mundo,
inmóvil oponiéndose
al libre acabamiento.
Tan sólo el muerto bebe
de la fuente que escuchamos aquí
cuando el dios, silencioso, le hace señas al muerto.
A nosotros se nos ofrece sólo el ruido.
Y el cordero pide su esquila
desde su instinto callado.
(De Los sonetos a Orfeo)




