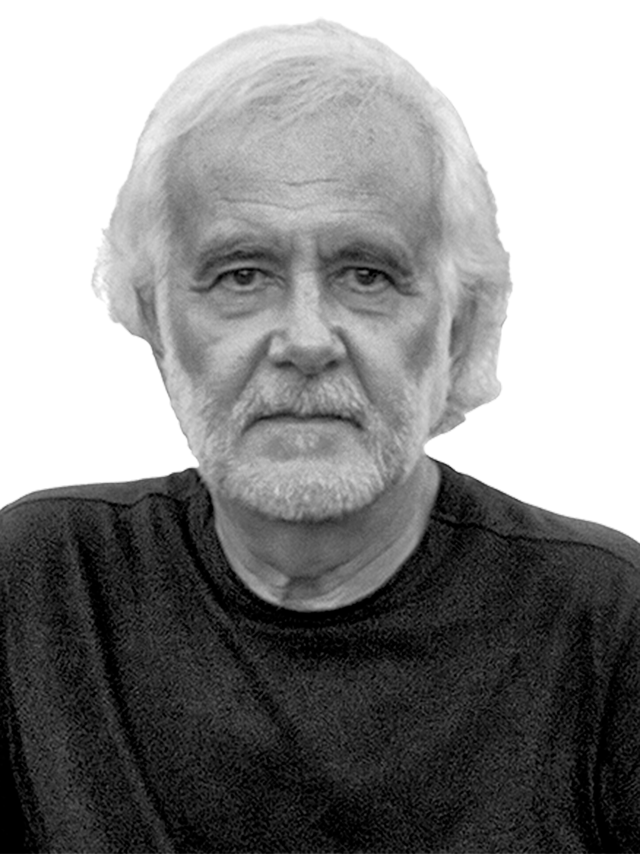A una persona joven, despierta, puede sobrecogerle el espectáculo del mundo por lo calamitoso, a una que haya entrado en el otoño de su edad, ya no. Capacitados hasta lo indecible para desmentir lo que tenemos de humanos, la historia de los pueblos es, bien lo sabemos, una historia de la infamia, por recordar el título de Borges.
A costa del beso de un indeseable, de un incapaz para el buen fluir de la ética, de un negado en la tarea del buen hacer, se ha manifestado una vez más la ilimitada habilidad social para el linchamiento, se ha desatado ese “indisciplinado regimiento interior” que hay en cada uno, tan predispuesto al hachazo y el escarnio. El autor de esta expresión, me refiero al “regimiento interior” que nos puebla, lejos de toda contención, es Thomas Browne, que en el siglo XVII declaró que un hombre nunca está solo, ni siquiera en el desierto, ya que lo acompaña siempre el diablo.
Oír el rugido, reparar en los aspavientos generales en torno a un hecho, es cierto que muy reprobable, aunque de significado menor si nos atenemos a la gravedad de cuanto acontece hoy en este discordante planeta; comprobar el papel deplorable de unos medios de comunicación cada vez más rasos y esclavizados por un dinero invertido en crear opinión y jugar al despiste, pero también sujetos por el deseo de complacer a un público desnortado y falto de imaginación, compromete la escasa credibilidad que tenemos como ciudadanos.
No era necesario este caso para darse cuenta de la ineptitud que nos hermana
No era necesario este caso para darse cuenta de la ineptitud que nos hermana. La falta de rigor, la autocomplacencia ante el común bufido, la desmesura, corren como un reguero de pólvora por una sociedad dotada de manera insospechada para el autoengaño.
La prensa, la escrita y la no escrita, han repartido recordatorios de las exequias a la inteligencia, una vez más. Estos días se han minimizado los naufragios de las pateras; apenas si han levantado estupor los cuerpos calcinados de migrantes en los bosques griegos; se ha pasado de puntillas por el vertido de las aguas nucleares de Fukushima al mar; se han olvidado de las matanzas de Níger y de los asesinatos del gobierno etíope en el norte del país; casi ha sido anecdótico que los talibanes hayan detenido a las estudiantes afganas que iban a estudiar a Dubái y que Donald Trump haya recaudado en muy pocos días 7,1 millones de dólares con la explotación de una foto policial suya cuando fue detenido.
¿Quién protesta o se aturde por ello? Debería hacernos pensar, si es que esto es posible, sobre esta capacidad nuestra de colaboracionismo, como bien denunció Hannah Arendt hace ya demasiado tiempo. Digo “demasiado tiempo” porque la crítica de peso ha desaparecido y el miedo a disentir es cada vez mayor. Que ocurra esto en democracia es significativo.
El mencionado Thomas Browne publicó en 1646 Sobre errores vulgares, una obra que ponía en aviso a los pueblos acerca de su ignorancia, pero denunciaba también a los intelectuales –él les llama estudiosos– que la alimentan. No es fácil, nunca lo ha sido, el diálogo con una población que tiene tirria a la sencillez y que no cesa de moverse, que viaja pertrechada de pesadas maletas, que come sin parar mientras las arrastra por las estaciones y los aeropuertos con vistosas camisetas a menudo vestidas por padres de familia cincuentones, fuera de peso y con la gorra puesta al revés.
Se llevan la sombrilla a Cuba o a Tailandia, país que está de moda, y se preocupan de lo que sucede en una federación deportiva, cuando desatienden, por ejemplo, que en Francia la extrema derecha se ha vuelto ecologista y los montes y mares se han echado a temblar.