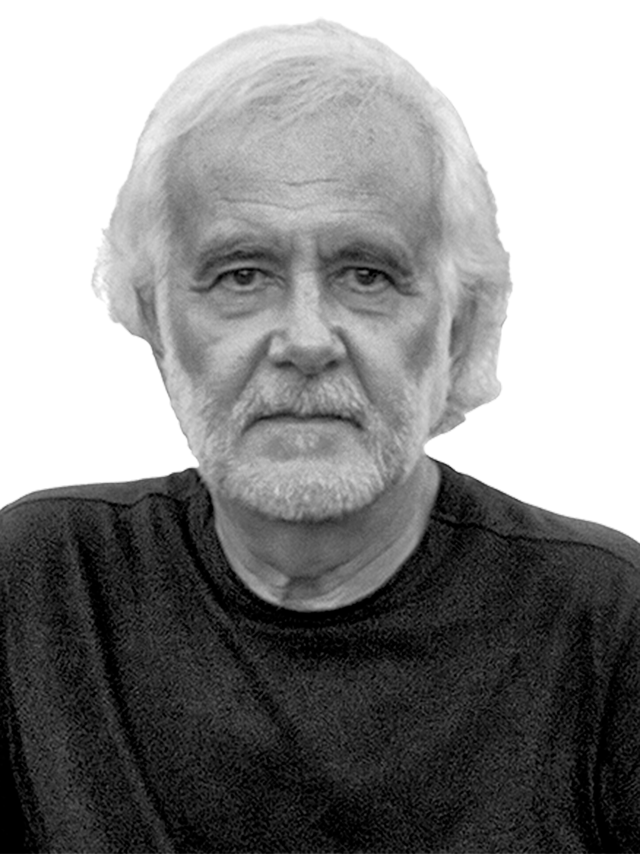Es definitorio de la cultura occidental el reiterado interés en pensar la Nada. Desde los presocráticos a Platón, desde los místicos Eckhart, Juan de la Cruz y Miguel de Molinos a los románticos Schelling y Leopardi, por no hablar de la filosofía contemporánea de Heidegger y Sartre, también de Kojève, esta sostenida atracción por el ignoto nulla latino no ha cesado.
¿Qué es la Nada? ¿Es ese vacío sin objeto postulado por Descartes? ¿Es lo que Dios impide, llenándola con su presencia, según Pascal? ¿O tal vez se trata de un estado que el ser humano ha creado “en defensa propia”, a modo de huida, sabedor de su frágil y efímera condición, que lo esclaviza? No en vano, en el siglo XVII Pierre de Bérulle, en una méditation está persuadido de que el hombre es una Nada llena de Dios.
Los avances científicos en esta era de la técnica, la apertura de dimensiones desconocidas producida por la física cuántica, el industrial abastecimiento de un mercado de inutilidades y objetos superfluos, que fomenta el sinsentido de las vidas que lo producen, ha levantado la sospecha, que para algunos es ya una convicción, de que somos los empecinados productores de una Nada que todo lo ocupa. “El desierto crece”, decía Nietzsche. La Nada, también.
Somos los empecinados productores de una Nada que todo lo ocupa. “El desierto crece”, decía Nietzsche. La Nada, también.
El término nihilismo procede del ahora mencionado nulla, “nada”, que para ciertos espíritus significa una liberación, el vaciamiento de la mente, un dejar de ser esa forzada identidad que nos suplanta, mientras que para otros la Nada se convierte en una fuente de angustia, en el infalible motor de la falta de sentido.
En los nuevos movimientos espirituales, influidos en parte por el pensamiento oriental, la idea de la Nada ha calado con tal hondura, que en ella se contempla un modo de salvación, la llegada a una tierra incógnita, pero pacífica y silenciosa. Hablamos de la serenidad que propicia la persuasión de ese dejar de ser (que no implica la muerte), porque ser, en las condiciones que se nos presenta, la de un individuo desposeído de su dignidad, que vaga por la Historia, está constreñido a su absurdo: el individuo reducido al absurdo parece el único posible en esta tela de araña del ultracapitalismo, que ha arruinado la posibilidad de una realidad más cabal, más sensata.
Conminados a recoger sus pedazos, no son pocos los que hoy estiman que este pobre y esclavo devenir es inferior a lo que promete esa desconocida Nada. De ahí la pregunta y el deseo de entrar en los amplios, en el mejor de los casos infinitos dominios de este no-lugar que, en nuestro interior, concebimos como no opresivo, espacio abierto, no condicionado, a salvo de la sobrecarga de la identidad.
Hace unas décadas Carlo Ossola escribió un artículo, Elogio del nulla, en el que, no sin humor, se muestra sorprendido de la floración de tratados aparecidos en el siglo XVII sobre la cuestión de la Nada. No es azaroso que fuera así, porque aquel sentir barroco se asemeja a nuestra angustiada mentalidad, adicta a lo novedoso, que ha enfermado en su avidez de búsqueda de sentido, enredada en la superstición del progreso, en el malestar que contempla todavía su remedio en el pensamiento utópico y en la capacidad de una incipiente pero soñada y mítica tecnología. Son las vías que emprendió una sociedad mecanicista, cuyas conquistas son la prolongación de un arcaico mundo sagrado.
Metamorfoseados a través de las máquinas, contemplamos cómo estos avances emergen bajo esa apariencia secular de la que ha tratado Erik Davis en TecGnosis. Mito, magia y misticismo en la era de la información. Pero cabe decirlo: el anhelo de la Nada, aquí, en Occidente, es presagio de catástrofes.